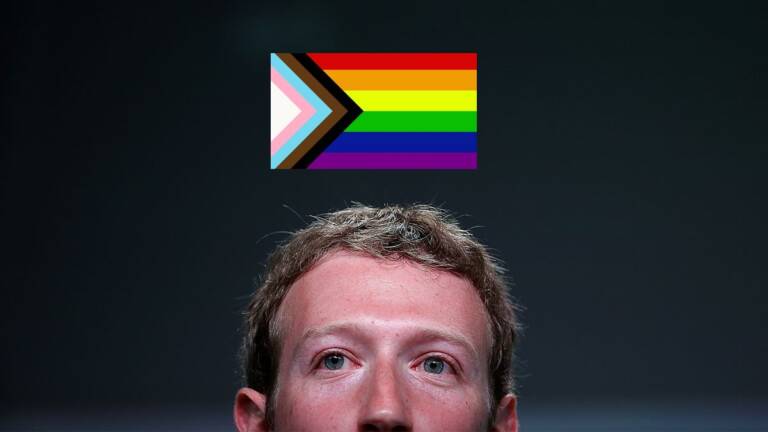Esa tarde me preparé una jarra de té negro, pues leí que ayudaba a reducir el estrés y a activar la mente mejorando la concentración. Creí que era lo que necesitaba para intentar entender qué era lo que desde hace semanas venía rondando en mi mente. Algunos pensamientos recurrentes, a veces sin sentido, otros con base y propiedad, pero ciertamente contradictorios en algún punto. O eso creía.
Algunos de mis amigos me decían que notaban en mi actitud de esos días una especie de melancolía en la mirada y una disminución en el andar, mientras otros se atrevieron a decir que mi apariencia era como la de alguien que había corrido una larga maratón y que, cansado y decepcionado, no había llegado ni siquiera en el último lugar. Ahora que lo pienso, estos años de incertidumbre ¿no han sido una verdadera maratón para todos?
El té solo era un anclaje para meditar e intentar ver con más claridad aquello que no sabía precisar. Lo primero que consideré fue pensar en mi personalidad, ya que hacía un buen rato que estaba evaluándola en detalle para encontrar aquellos patrones que, en el fondo, cuando se hacían presentes, ya no me dada tanto gusto notarlos. Meses atrás había escuchado a varios decir que el tiempo de confinamiento era, también, una invitación a observarnos más, a mirarnos más, a reconocernos… o no; una especie de ejercicio al estilo Gran Hermano, pero desde nosotros y para nosotros. Pero para quienes nos permitimos absorber lo que nos pasa —tanto lo positivo como lo negativo—, nuestra personalidad es una construcción constante que se consolida cuando llegamos a un estado de conciencia que es capaz de mirar el entorno y tomar lo que más le resuene. Creyendo esto, la personalidad no era entonces el epicentro de aquello que me intrigaba.
Por un momento di con un sentimiento de tristeza tan profundo como si de un duelo se tratara, una peregrinación interna sin título ni forma, hasta que una pregunta quitó el velo que la cubría. Una pregunta tan básica pero igual de poderosa por su efecto y reacción: «¿Qué tienes que hacer hoy?».
Esa pregunta la hizo mi pareja, y me dejó perplejo porque entendí que aquella maratón respondía a esa parte de mí relacionada con mis deberes como profesional. Cada día estaba absorbido por todo lo que debía producir para otros, y, en muchos de los casos, esas producciones eran mensajes publicitarios con objetivos bien claros: lograr ventas, seguidores, fans, etc.; dicho de otro modo, transacciones virtuales y emocionales entre marcas y personas, transacciones que, en definitiva, mueven el aparato productivo de nuestras sociedades, pero con las ya no me sentía lo suficientemente cómodo como para seguir interpretando ese rol en el que ya había comenzado a descreer.
Pero aquel duelo que mencionaba se daba por la culminación de una etapa, una en la que me despedía de aquel que solía creer en aquello que vendía. La tristeza era por la distancia que se gestaba entre mi profesión y mi individualidad, esa a la que le comenzaban a interesar otras cosas, lo suficientemente lejanas como para convivir con la otra parte de mí. Fue entonces que recordé que eso lo había vivido antes. No me acordaba muy bien de la situación, pero sí guardaba en mi memoria la sensación de desprendimiento, quizás forzado, o tal vez rápido y doloroso, como un cambio de piel (no a una mejor o peor, simplemente a otra). Nervioso por la sensibilidad que se siente cuando esa nueva piel tiene su primer contacto con el aire, el sonido y las expectativas, seguí meditando.
Esa tarde, casi termino la jarra de té, no con una conclusión, pero sí con la tranquilidad de saber que gozo de una sensibilidad estimulante que percibe y se plantea encontrar respuestas o intenciones. Creo que esto es lo suficientemente poderoso como para caminar esta vida llena de parajes.

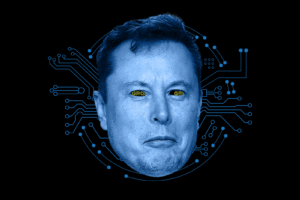


















![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)