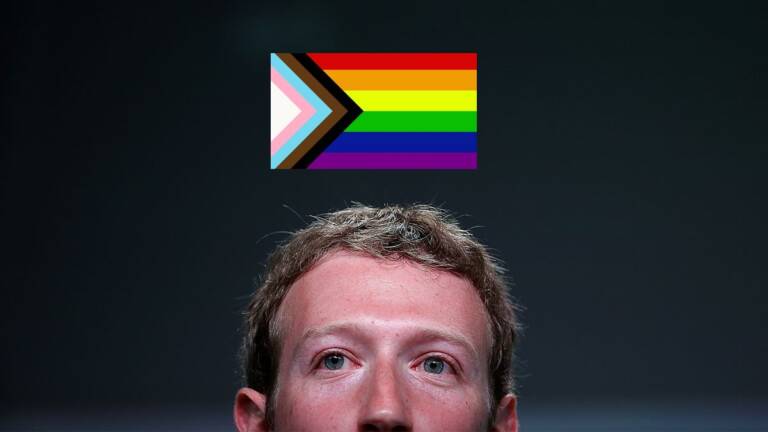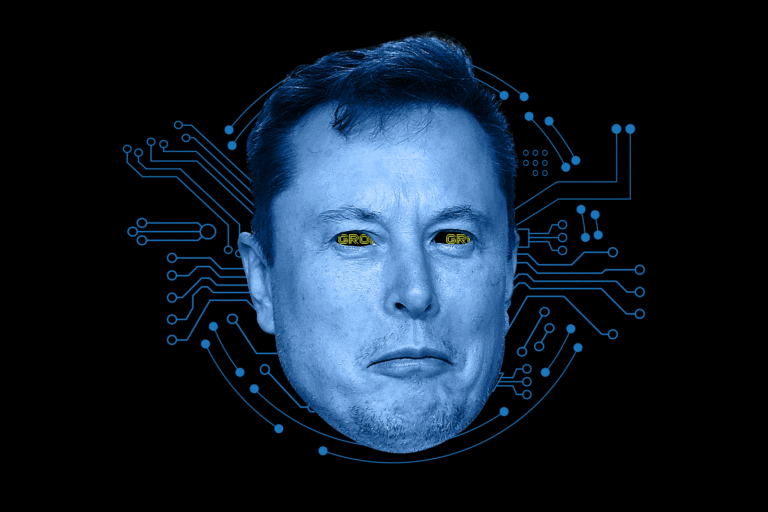La gente llega. Se dispone a disfrutar una obra. Conocen las críticas, pero no bastan. Puede más el deseo de observar y escuchar.
Abren las puertas del teatro. La muchedumbre ingresa ansiosa.
Del otro lado, la adrenalina corre por el cuerpo de los actores, aquellas personas que deciden ponerle el cuerpo a la historia.
Cada minuto es eterno. Hasta que el telón se abre y el show comienza.
Voz en off, descripción contextual. Luces. Escenografía.
Aparición del personaje principal. Relata parte de su vida: qué lo hizo llegar hasta allí, el modo en que lo hizo, cuál es su misión.
De pronto, un obstáculo. Crece la tensión. Con ciertas peripecias, pero no sin dificultad, logra sortearlo. Los espectadores suspiran aliviados. El personaje continúa.
Otros aparecen en escena. Charlas, debates, peleas. Mitos que se convierten en tragedia. Tragedia que anuncia el inevitable fin de nuestro héroe.
Más obstáculos. Sangre.
¡Oráculo que has de gritar la desgracia terminas por confirmarla!
El protagonista cae. Angustia en la platea. Muere quien corrió el riesgo de seguir hasta sus últimas consecuencias. Sube al cielo con una enseñanza.
El teatro llora. Moraleja final. Fin de la obra. Cierre del telón.
Se abre nuevamente. El héroe está de pie. Saluda a la audiencia. Aplausos. Euforia.
Nuevo cierre del telón. Ahora definitivo.
Reflexiones.
Todos se levantan de sus asientos. Seriedad. Silencio. Se retiran.
Sólo alguien ríe. El que murió en la interpretación y revivió en el aplauso con el placer de estar vivo para crear una nueva ficción.
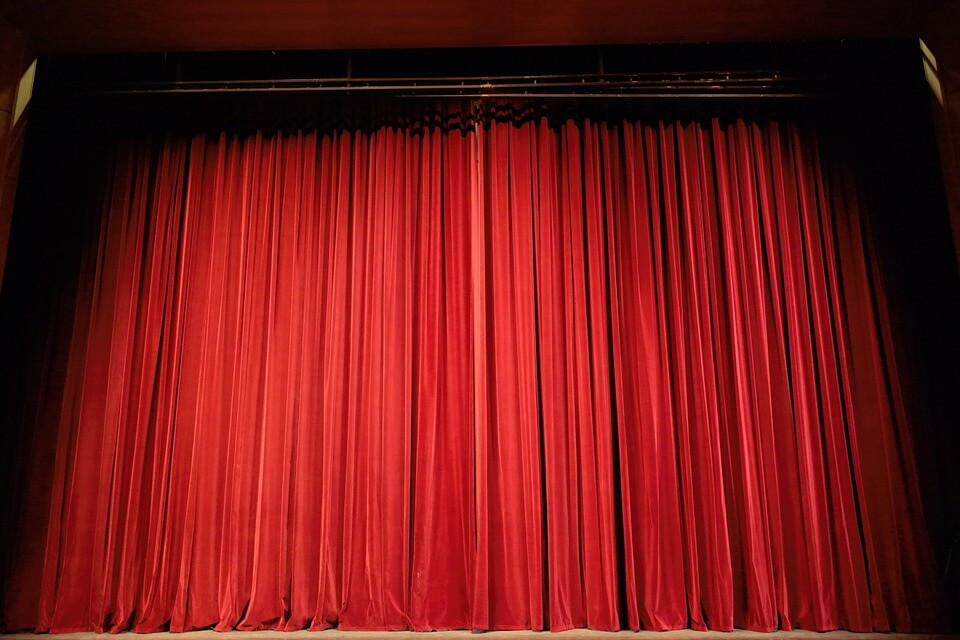

















![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)