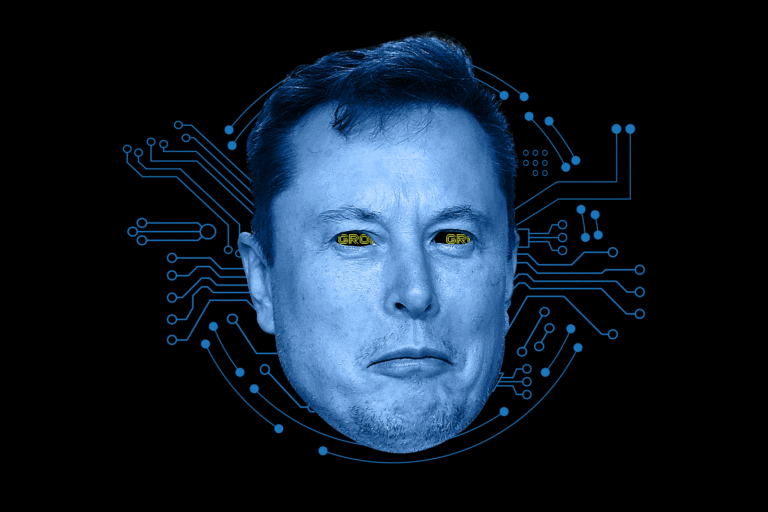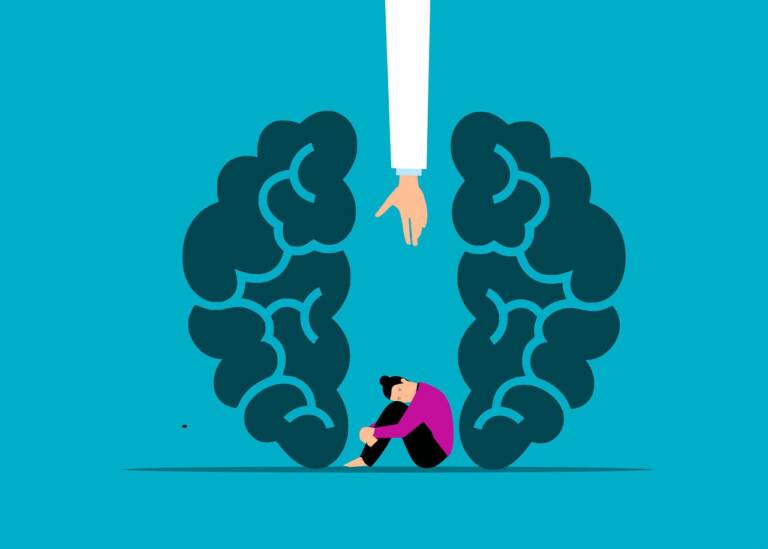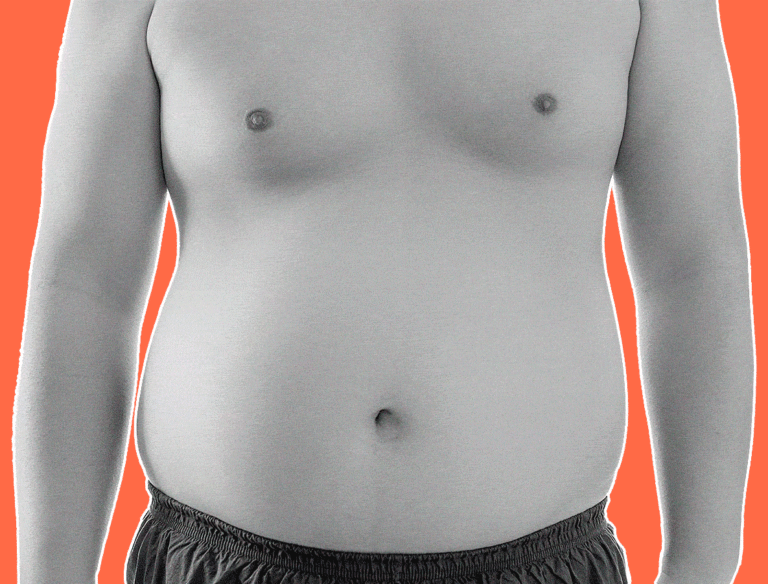Me miró sin entender.
Me preguntó por qué, si habíamos ganado, me caían lágrimas de los ojos.
Me abrazó y besó.
Se preocupó.
Hizo puchero.
Y me cuestionó.
¿Cómo podía ser que si estaba feliz llorara tanto?
¿Acaso existían lágrimas de felicidad?
¿Era válido llorar?
Le intenté explicar.
Quise hacerlo para que lo entendiera.
Busqué respuestas a sus preguntas.
Ella tiene 3 y yo 23.
Es mi hermana del alma. Mi pitufo divino.
Le llevo 20 años de diferencia. ¡20!
¿Cómo no le voy a poder explicar algo?
Tantas veces le enseñé a pronunciar bien una palabra.
A pintar sin pasarse de la línea.
A decir “por favor” y “gracias”.
A lavarse los dientes y cepillarse el pelo.
A atarse los cordones.
¿Cómo no le voy a poder explicar algo?
Pero esta vez no pude.
No me salió.
No me sale.
Ni me va a salir.
Porque no hay palabras para describir lo que siento.
No hay oraciones lógicas o párrafos coherentes que puedan hacerlo.
“Si ganamos… ¿por qué lloras?”
“Dejá de llorar, dale”, me recriminó una y otra vez mientras me tironeaba de las orejas para hacerme enojar.
Al menos el enojo es mejor que la tristeza, habrá pensado.
Pero yo no estaba triste.
Y no sabía cómo explicárselo.
Hice un esfuerzo y le dije que lloraba porque estábamos en la final y que yo a Papá Noel lo único que le había pedido era que saliéramos campeones y que entonces, al estar tan cerca de ese objetivo, de ese regalo, lloraba.
Que seguro ella lloraría si Papá Noel le regalase 5 Barbies, 7 Kens, 4 Minnie’s y 3 Doctoras Juguete.
Pero me miró de reojo como si esa explicación no bastase.
Tenía razón. No bastaba.
Intenté explicarle nuevamente mis lágrimas comparándole la Copa del Mundo con el mejor chupetín del universo. Justificándome en cómo ella lloraría si al abrir ese chupetín que tanto le gustaba se diera cuenta que estaba roto en mil pedacitos y que no podría comerlo. Y le dije que para mi la Copa era como el chupetín y que perder hubiese significado que ese sueño estallase en más de mil pedacitos.
Pero tampoco la convencí.
Y su mirada triste y perdida sólo hizo que yo llorara aún más. Convirtiendo mi rostro en las cataratas del Iguazú y transformando mi ojo derecho en la Garganta del Diablo de la cantidad de agua que salía de allí.
La abracé sin dejar de llorar.
Y de pronto pareció como si yo tuviera 3 y ella 23.
Porque no me hizo más preguntas.
No me cuestionó más nada.
No intentó obtener más respuestas.
Me devolvió el abrazo apretándome aún más fuerte.
Me dio tres o cuatro palmaditas en la espalda, como las que le doy yo cada noche antes de irse a dormir.
Me secó las lágrimas con sus pequeñas manos.
Y luego secó las suyas.
Porque ella también lloraba.
Y me dijo que no me preocupara.
Que seguro yo lloraba porque no jugaba Boca. Y que yo por Boca siempre lloro entonces quizá ahora lloraba porque extrañaba verlo jugar.
O que si no era por eso era porque Maxi Rodríguez era de Newells y Newells no es Boca.
O porque Romero, el héroe, atajaba en otro club que no era Boca.
O porque Higuaín y Mascherano habían sido de River.
O porque Gago y Orion, los dos de Boca, no habían jugado nada.
Su razonamiento me sacó una sonrisa.
Antes de que yo pudiera responder, remató:
“NO IMPORTA, NO LLORES MÁS POR ESO, HOY SOMOS TODOS DE ARGENTINA”.
Y ahí me di cuenta que no necesitaba ninguna otra explicación.
Que ya había entendido todo.
Que la respuesta me la había dado ella.
“SÍ PITUFO, HOY SOMOS TODOS DE ARGENTINA, POR ESO LLORO”.