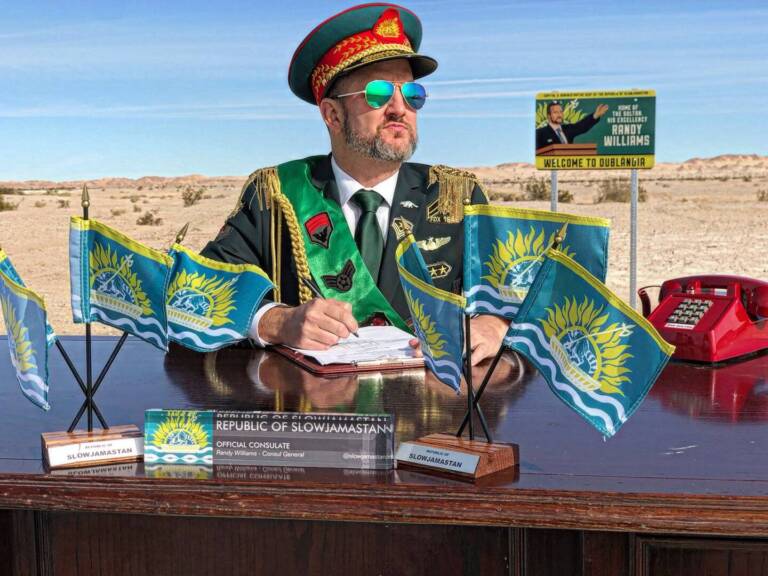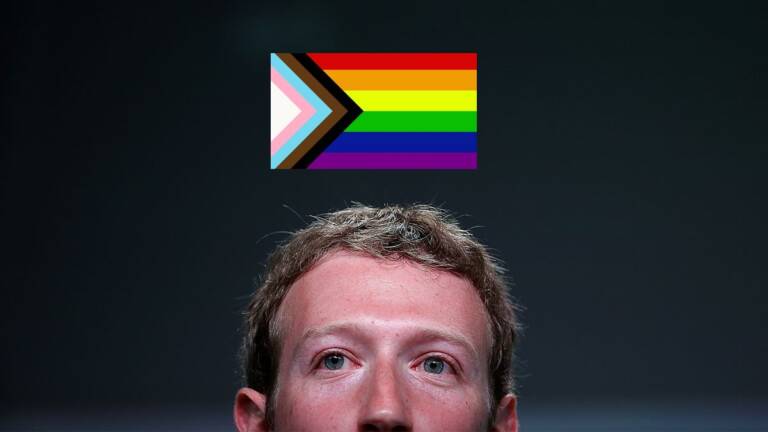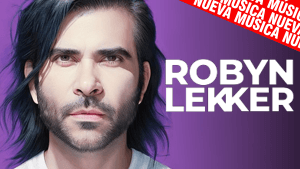A los lectores de hoy en día no les será difícil comprobar que el joven Cortázar redactó su Teoría del túnel durante los primeros meses de 1947, un par de años después de haber renunciado a su cargo de profesor de Literatura Francesa en la Universidad de Cuyo. El carácter monográfico de esta teoría nos invita a pensar que, muy probablemente, su contenido se haya originado en los apuntes preparatorios de esos cursos. Su subtítulo, «Notas para una ubicación del surrealismo y el existencialismo», así como indica el propósito de situar dentro del contexto de la literatura moderna a dos de sus tendencias más influyentes, también supone la postulación de una poética y de un programa narrativo que, desde Divertimento, regirán toda la novelística de Julio Cortázar.
Dicho de otra forma, Teoría del túnel inviste la doble condición de crítica analítica y manifiesto literario. Es en su carácter de manifiesto literario que Cortázar proclamaba en este texto la rebelión del lenguaje poético contra el enunciativo, promoviendo un determinado ejercicio escriturario que hiciera de la palabra la encargada de expresar la totalidad del hombre. No debe sorprendernos entonces que, en la conjunción del surrealismo y del existencialismo, encontrara los elementos adecuados para plasmar esta aventura. Ahora bien, conviene recordar que la intersección entre surrealismo y existencialismo era, en el Buenos Aires de 1947, un síntoma del clima cultural. Como sabemos, el surrealismo cobró auge en la inmediata posguerra, período en que surgieron grupos y revistas de franca afiliación con esta doctrina. Cortázar coincidía con ellos en muchos aspectos, pero no se incorporó oficialmente a ninguno. En relación con esto, es significativo lo que declaró, varias décadas después, en la entrevista que le concediera a Alfredo Barnechea registrada en el libro Peregrinos de la lengua:
El surrealismo fue mi camino de Damasco, me arrancó de la sensiblería posromántica de la Argentina de los años treinta, me enseñó a atacar la palabra, a batallar amorosa y críticamente con ella, a fiarme de lo absurdo y a rechazar la sensatez sistemática, a creer en una esquizofrenia creadora (no son los términos que se usaban entonces, pero los lectores de hoy comprenderán). Después vi anquilosarse poco a poco el surrealismo, convertirse en escuela, casi en Iglesia, con André Breton como papa. Yo, por muchas razones, no calzo con las iglesias. Pero el verdadero surrealismo es indestructible, es una actitud, un modo de conocer que se da diariamente de mil maneras que, por suerte, no son forzosamente literarias.[1]
El epígrafe de Teoría del túnel, extraído de Las moscas, demuestra a su vez la inclinación de Cortázar al existencialismo, especialmente al sartreano.[2] El existencialismo implica un compromiso liberador, una exhortación al hombre a enfrentar su finitud, es decir, a repoblarse en lo constitutivo de la existencia y en el continuo constituirse a sí mismo. Afirmando desde el comienzo esta filiación, Cortázar libra una ofensiva contra la inmunidad de la literatura, contra la autosuficiencia estética y contra el fetichismo del libro. Para él, tanto la literatura como el libro debían representar la personalidad integral del hombre, acentuando la superioridad del existente entendido éste como humano. Para él, el escritor debía procurar volcar todo su ser en la letra, desautorizar toda mediación, revocar toda distancia. Cortázar reclama una literatura rebelde que deseche el goce preciosista y que, al mismo tiempo, descarte cualquier tipo de docencia o mesianismo. Todo mensaje literario deberá ser transformado por la subjetividad que lo modela en un puente utópico de hombre a hombre que concilie el concepto de libertad con el de mundo.
La empresa novelística de Julio Cortázar, tal como hemos señalado, intentó vulnerar o desorbitar la escritura convencional del género; para ello, se valió de pautas o procedimientos diversos: descartar la información, descalificada en cuanto saber convencional; despojarse de todos los vicios y atavismos del hombre de letras; emplear tácticas de ataque contra lo literario para reconquistar destructivamente la autonomía instrumental; exacerbarse, y reemplazar lo estético por lo poético, entre otras. Con tales medios podrá llevarse a cabo la operación del túnel, con la que el autor intentará barrenar o socavar el andamiaje de lo literario. Así es como, de la abolición de los límites entre lo narrativo y lo poético, nacerá un texto «andrógino» dotado de una reforzada potencia comunicativa: la «novela-poema», llave de acceso a lo humano integral. Si bien esta mixtura se vincula a la cosmovisión surrealista, Cortázar le adjudicaba al surrealismo un papel supeditado a la conformación novelesca. La intervención del azar, lo premonitorio, las libres asociaciones, lo inconsciente, lo mágico y lo fantástico infunden al relato las exigidas dimensiones poéticas. Ellas dilatan el alcance de la novela, al tiempo que trazan otras claves de acceso a lo real. Teoría del túnel, ya se ha dicho, constituyó el programa de la práctica literaria de Julio Cortázar, programa que preconizaba una operación subversiva, muy propia de las vanguardias.
Tal operación, lógicamente, no podía sino consumarse dentro de la literatura, en una suerte de lucha entre dos polaridades: la de un positivismo consabido y la de una negatividad sediciosa. Divertimento, El examen, Los premios, Rayuela, 62/Modelo para armar y El Libro de Manuel cobran, a partir de Teoría del túnel, el inevitable carácter de corpus orgánico. Esto nos permite afirmar que toda la producción novelística de Cortázar proviene de una misma matriz teórica, matriz que abrevó tanto en el surrealismo como en el existencialismo sartreano.
[1] Alfredo Barnechea. Peregrinos de la lengua, Buenos Aires, Alfaguara, 1998.
[2] Véase Julio Cortázar. Teoría del túnel, en Obra crítica 1 (edición a cargo de Saúl Yurkievich), Buenos Aires, Alfaguara,, 1999.
Ilustración: Lecturas Contracorriente



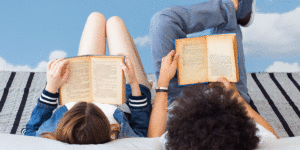





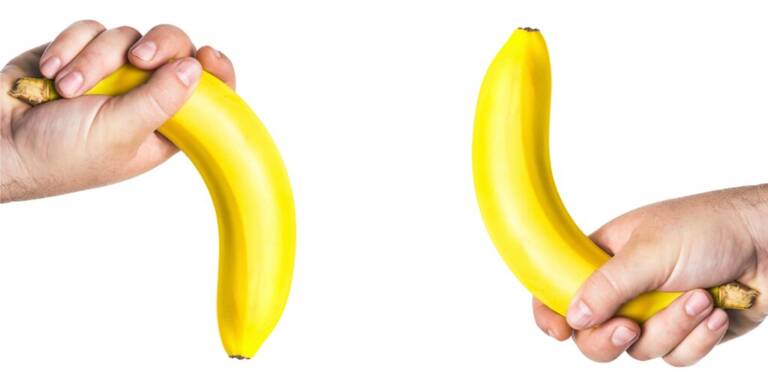












![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)