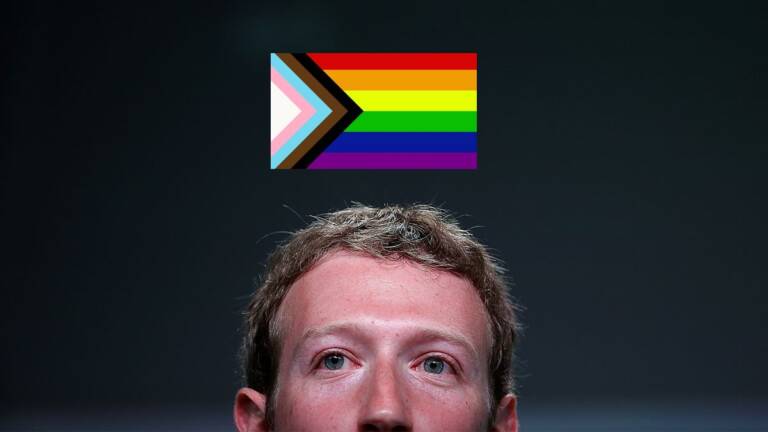Vivimos en un mundo de contradicciones, en un planeta lleno de personas con ideales, sueños y esperanzas (que no necesariamente podrían ser considerados como «buenos») que, para que sucedan, deberán estar atados a conectores que se asocian a los ideales, sueños y esperanzas de otros, de los «poderosos», quizá, y que, en definitiva, su caudal está definido por la religión y el dinero.
Este texto va a estar cargado de comillas, porque, con el paso de los años, me he permitido cuestionar aquello que me habían vendido como «verdades irrefutables».
Y es que, según parece, todo lo que hagamos para lograr nuestras metas «debe» responder a «mandatos religiosos», que no son más que una larga serie de reglas incluidas en un libro con infinitas interpretaciones, tan infinitas como las razones por las que podríamos dudar de todo lo que ahí está escrito. Se nos dijo que estas «Sagradas Escrituras» responden a lo que «Dios» espera de sus hijos y que desafiarlas es suficiente para convertirte en un outsider, y eso, eso parecería estar mal.
Desde el comienzo de la historia, se nos ha catalogado como nobles y plebeyos determinados por las promesas del Cielo y las amenazas del infierno, según el mayor poder religioso, político, económico y militar, la religión católica. Ellos han sido muy claros, nada de lo que sea considerado «palabra de Dios» puede ser cuestionado, aun cuando, como lo decía antes, esa «palabra» no sea más que la interpretación que alguien le dio a semejante novela de ciencia ficción.
Estas amenazas y señalamientos —nacidos principalmente a partir de los católicos— se transformaron en instrumentos de dominación, manchando nuestra humanidad con desolación, soledad y hasta con sangre para los que se atrevieron a desafiarla desde la llegada de los españoles, esos mismos que traían en una mano la espada, lista para matar, y en la otra, la cruz, que me imagino, «los perdonaba» convenientemente después de la cacería.
¿Hoy a qué me refiero? Pues a los millones de familias y amigos separados por incompatibilidad de creencias, abrazadas por la intolerancia y el desprecio al amor. Porque, para los fanáticos religiosos, el amor tendría una definición muy específica, estoy seguro de que desconocida para ellos, pero que, sin duda, está relacionada con la de superpoblar el mundo, aun cuando el mundo parecería volverse cada vez más pequeño.
Provengo de una familia que se considera «muy religiosa», de esas que van a misa todos los domingos, llenan cada rincón de la casa con «imágenes celestiales» que, si las observáramos con detenimiento, entenderíamos el mensaje que se oculta detrás de ellas. Una familia que comienza y termina cada frase con un esperanzador «gracias a Dios» que lo usan hasta el cansancio, hasta perder su sentido. Porque atribuir a toda causa y efecto la intervención de lo «divino», para mí, es cuestionable. Esa frase nos desliga de nuestra responsabilidad, se trate de algo positivo o negativo, asignando a Dios la función de autor de todo lo que ocurre, porque, si se trata de algo bueno, no seríamos nosotros los responsables, sino que «seguro Dios tuvo que interceder», y, si se trata de algo malo, «Él, en su infinita sabiduría, sabrá cómo solucionarlo». Es decir, nos damos el lujo de no reaccionar porque el Cielo y sus autoridades arreglarán todo; tardarán, pero, en algún momento (aunque no vivamos para verlo) repararán los daños dentro del «perfecto plan de nuestras vidas».
En Latinoamérica estamos muy lejos de vivir en auténticas sociedades laicas. De hecho, se puede notar cómo el deterioro constante de las estructuras en cada país empuja a sus ciudadanos hacia una caída libre en la que, para reparar el daño que ellos supuestamente «no podrán» reparar, lo único que les queda es aferrarse a una posible «intervención de lo divino», ignorando que todo es causado por las decisiones del hombre, y este es el único que tiene el poder para solucionarlo. Aunque, tal como lo demostraron los españoles, se puede causar el daño con una mano y pedir perdón con la otra.
*Texto incluido en El tiempo y el lugar de las cosas








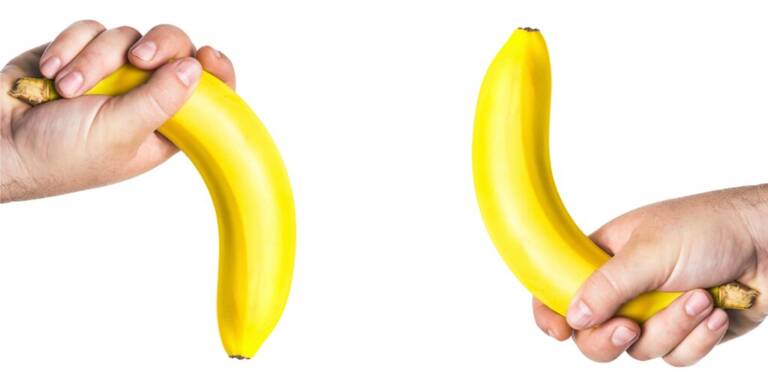












![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)