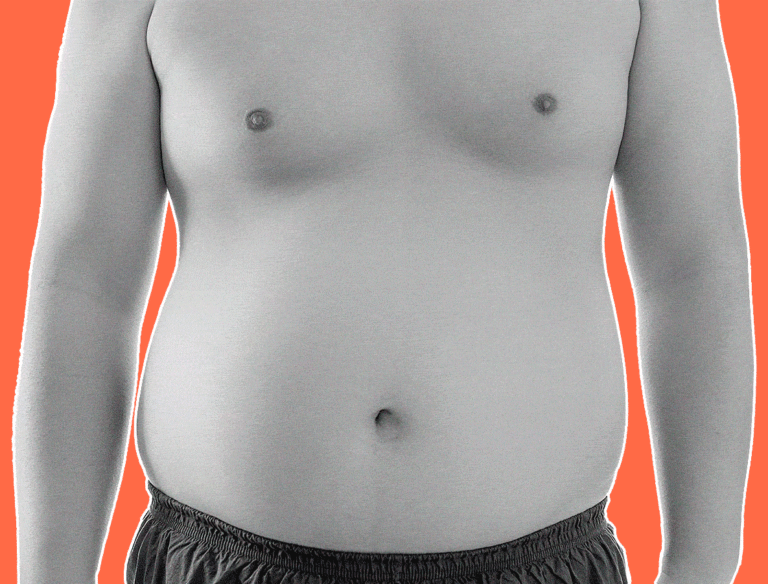Cruzamientos históricos entre cine y literatura
La relación entre el cine y la literatura se remonta al mismísimo origen de eso que hoy en día conocemos como séptimo arte. Por su carácter narrativo, el cine abrevó de inmediato en muchos de los textos literarios existentes, especialmente, en aquellos cercanos a la novela y el teatro realistas, géneros que gozaban de una dilatada aquiescencia a fines del siglo XIX. En este sentido, podemos decir que, aun teniendo a su disposición medios en sí mismos novedosos, el cine no tuvo otra opción que valerse de las fórmulas épicas y dramáticas de su célebre antecesor; no obstante, la literatura supo sacar también provecho de este maridaje.
En efecto, la mayoría de los rasgos que distinguen a la novela del siglo XX de su par decimonónico fueron propiciados por el cine, ya sea por emulación, ya sea por rechazo. Así, en las novelas de Joyce, Dos Passos y Virginia Woolf, por mencionar tan solo algunos autores de renombre, vemos que, por un lado, la discontinuidad del relato y la inconsistencia de los patrones temporales nos remiten a los montajes, fundidos y flashbacks del universo fílmico; pero, por el otro, los rapsódicos ritmos de la trama, la profunda indagación en la mente de los personajes y el a veces lírico registro de la voz narradora nos alejan de aquel. Sucede que la novela del siglo XX —al menos, la que pertenece al linaje de los autores aludidos— no pretende sino ser una celebración total del lenguaje, y, como sabemos, el lenguaje cinematográfico es muy distinto al literario.
Con todo, a mediados del siglo pasado, la literatura francesa llevó adelante un titánico esfuerzo por acortar las distancias entre estos dos universos narrativos. El resultado fue lo que se conoce como nouveau roman (‘nueva novela’), término acuñado por el crítico Émile Henriot para referirse a un texto de Nathalie Sarraute, Tropismos, y a otro de Alain Robbe-Grillet, principal teórico y difusor de la escuela, intitulado La celosía. La nouveau roman —también llamada novela objetiva o novela de la mirada— alcanzará su máxima expansión en la década del 60, con la obra de Michel Butor, Claude Simon, Marguerite Duras y Robert Pinget, y, naturalmente, con el resto de la de los dos primeros autores mencionados.
Pero ¿qué era en realidad lo que proponía esta nueva novela? En primer lugar, podríamos decir que la nouveau roman considera perimidos los modelos de personaje y anécdota de la novela tradicional; en segundo lugar, que desarrolla la narración dándole más relevancia a los objetos que a los sujetos, aunque los objetos (tanto los que afectan a los sentidos como los que atañen a la mente) importarán solo en virtud de la mirada que los percibe, el pensamiento que los recuerda y la pasión que los deforma, y por último, que no utiliza la descripción como mero recurso ornamental ni como reflejo de una realidad anterior, sino como un movimiento eminentemente visual y, al mismo tiempo, impersonal, que, en función de su despliegue, constituirá también una poética.[1]
Como puede deducirse de las características que acabo de exponer, los escritores de la nouveau roman abrevaron en el lenguaje cinematográfico de una manera categórica; y algunos hasta decidieron sumergirse en él enteramente. Tales fueron los casos de Robbe-Grillet y Marguerite Duras, quienes colaboraron en más de una ocasión con el director de la Nouvelle vague Alain Resnais en calidad de guionistas. Con respecto a esto, es necesario señalar que el guion —entendido aquí como una tipología concreta de escritura— fue visitado por muchos importantes novelistas; pensemos en el mexicano Juan Rulfo, el colombiano Gabriel García Márquez o el cubano Eliseo Alberto, por nombrar esta vez algunos autores hispanoamericanos.
El cine: entre la cultura de masas y el arte total
Para muchos de los que fueron testigos de su nacimiento, el cine prometía cumplir aquel sueño «wagneriano» de unir elementos literarios, escénicos y musicales en un gran género totalizador. Sin embargo, el propio perfil técnico-industrial del universo cinematográfico lo obligó a adoptar una actitud menos pretenciosa. «El cine significa el primer intento, desde el comienzo de nuestra civilización individualista moderna, de producir arte para un público de masas», afirmaba Arnold Hauser en su Historia social de la literatura y el arte, y esto es algo que, en principio, me costaría desmentir.
Como es de suponer, el «público de masas» o «público masivo» es el resultado de un fenómeno mucho más arduo, más complejo, que el campo intelectual contemporáneo ha dado en llamar cultura de masas. Con este término se suelen definir aquellos eventos culturales y sociales que, por sus asimilables características, pueden llegar a un número significativo (y, si se me permite agregar, poco exigente) de la población. Productos culturales concretos como el cine, la literatura de entretenimiento y los espectáculos ornamentales en grandes estadios serían parte de este fenómeno. Ahora bien, advirtamos que el interés por satisfacer las necesidades de un público masivo, en la mayoría de los casos, atenta en contra de la propia «función artística» de la manifestación estética que sea. Así lo expresaba Walter Benjamin en uno de sus textos más conocidos:
Con los diversos métodos de su reproducción técnica han crecido en grado tan fuerte las posibilidades de exhibición de la obra de arte, que, por un fenómeno análogo al que se había producido en los comienzos, el desplazamiento cuantitativo entre las dos formas de valor características de las obras de arte ha dado lugar a un cambio cualitativo, el que afecta a su naturaleza misma. A saber, en los tiempos primitivos, y a causa de la preponderancia absoluta de su valor de culto, la obra de arte fue antes que nada un instrumento de magia que sólo más tarde fue reconocido hasta un cierto punto como obra de arte; de manera parecida, hoy la preponderancia absoluta de su valor de exposición le asigna funciones enteramente nuevas, entre las cuales bien podría ocurrir que aquella que es para nosotros la más vigente —la función artística— llegue a ser accesoria. Por lo menos es seguro que actualmente la fotografía y además el cine son claros ejemplos de que las cosas van en ese sentido.[2]
Benjamin nos habla en este fragmento del peligroso cambio de paradigmas al que se vio sometido el arte allá por los inicios del siglo XX. En efecto, hoy resulta evidente que el encuentro de cualquier expresión artística con la tecnología —y, en consecuencia, con la industria cultural— posibilitó una transformación completa en la vida de amplios sectores de la población mundial, transformación que, por cierto, no ha cesado todavía. Sin embargo, ya sea por oponerse a este particular estado de las cosas, ya sea por ser fieles a principios estéticos más altos, los tres cineastas que aquí rememoramos supieron mantenerse al margen de toda contaminación y todo vicio.
La literatura en Pasolini, Bergman y Tarkovski
El vínculo entre Pasolini y la literatura es tan estrecho como evidente. En efecto, el primero de nuestros homenajeados estudió la carrera de Letras en la Universidad de Bolonia y escribió varios libros de poesía, narrativa y ensayo, dentro de los cuales cabe destacar Las cenizas de Gramsci (1957), quizá su poemario más famoso. Su debut como director y guionista fue recién en 1961, con la película Accattone, película que adscribía —aunque de un modo muy particular— a la corriente del neorrealismo italiano. Sin embargo, es en su obra cinematográfica posterior donde la presencia de la literatura se hace más evidente. Ejemplos directos de esto bien pueden ser las adaptaciones de las tragedias Edipo Rey (1967) y Medea (1970); la llamada Trilogía de la vida, conformada por El Decamerón (1971), Los cuentos de Canterbury (1972) y Las mil y una noches (1974), y, claro, su última película, Salò o los 120 días de Sodoma (1975), versión libre de la novela cuasihomónima del marqués de Sade. Pese a haber estado todos estos filmes abiertamente inspirados en obras literarias, existe un ejemplo aún más interesante, me refiero a Teorema (1968), película protagonizada por Terence Stamp y Laura Betti, que apareció ese mismo año también como novela. Teorema, en su formato escrito, toma el esquema del guion y lo transforma en un género distinto, es decir, en algo que está a medio camino entre una narración cinematográfica transfigurada en literatura y una crónica social ya vuelta arte, algo que, en cierta forma, la emparenta con la nouveau roman de la que hablé al comienzo de este artículo.[3]
El parentesco de Bergman con la literatura es menos directo que el de Pasolini, pero, aun así, sumamente destacable. Heredero de Ibsen y de Strindberg, el creador de Fanny y Alexander le otorga a cada uno de sus guiones la atávica dignidad del género dramático, género en el que también incursionó como director teatral. Los diálogos, cargados de dudas existenciales y metafísicas, revelan la angustia de una humanidad que ha perdido la fe en Dios y que, por consiguiente, experimenta la más pavorosa incertidumbre. El sacerdote y crítico belga Charles Moeller lo explica de este modo: «Los personajes de Bergman no consiguen conciliar la imagen de un Dios bueno, del que les habla la religión, con la realidad inhumana de un mundo dominado por la violencia, la injusticia y la soledad»[4]. El tratamiento que Bergman le da al tiempo narrativo de sus películas es, por lo general, lento, de una morosidad que remite a Proust o al Joyce de Dublineses o de Retrato de un artista adolescente (para insistir con los paralelismos literarios), y esto, lejos de producir una sensación de monotonía o cansancio en el espectador, le permite a este reflexionar, con una mesura de la que no gozaría en otras circunstancias, sobre el material cinematográfico exhibido.
El tercero de los cineastas mencionados, Andréi Tarkovski, es considerado por muchos como un «poeta del cine», lo que de alguna manera facilita las analogías con el mundo literario. Su primera película, La infancia de Iván (1962), está basada en un relato del escritor ruso Vladimir Bogomólov, publicado en 1957. Su segunda película, Solaris (1972), está basada en la novela homónima del escritor polaco de ciencia ficción Stanislaw Lem. Stalker (1979) —cinta, en mi opinión, erróneamente catalogada como ciencia ficción— es una adaptación de la novela Pícnic extraterrestre, de los hermanos Arkadi y Borís Strugatski, que también se ocuparon del guion de la película.[5]Nostalgia (1983), quizá la obra maestra de Tarkovski, cuenta el viaje del poeta ruso Andréi Gorchakov a Italia, donde intentará descubrir detalles de la vida de un compositor del siglo XVIII, compatriota suyo, quien, al volver a su patria, decide suicidarse. Sacrificio (1986), última película de Tarkovski, se filmó en Suecia con la colaboración de parte del equipo de Ingmar Bergman y podría decirse que, por la hondura filosófica de sus diálogos, este trabajo puede emparentarse con los del director de Luz de invierno, a quien, por cierto, su par eslavo admiraba sin reservas.
En definitiva, la presencia de la literatura en el cine de Pasolini, Bergman y Tarkovski es incuestionable. Cada uno de estos directores —poetas de la imagen, novelistas de la mirada— supo demostrar a su manera que el cine y la literatura son modos de relatar que no necesariamente deben excluirse, sino que, en lo posible, deben procurar complementarse. «Solo por el hecho de observar, el observador altera lo observado», recuerdo haber escrito alguna vez. Y me atrevería a decir que el observador que tenga a la literatura de su lado, como es el caso de los tres cineastas a los que me he referido en este texto, hará que las alteraciones que produzca sean más sorprendentes todavía.
Imagen: Foto promocional de la película Stalker (1979).
_____________________________________________________
[1] En la Argentina, el relato «El abandono y la pasividad», de Antonio Di Benedetto, y la novela El limonero real, de Juan José Saer, bien pueden asociarse a esta escuela.
[2] Walter Benjamin. «La obra de arte en la época de su reproducción técnica», en Discursos interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989.
[3] Véase Pier Paolo Pasolini. Teorema, Buenos Aires, Sudamericana, 1970.
[4] Charles Moeller. Literatura del siglo XX y cristianismo VI. Exilio y regreso, Madrid, Gredos, 1995.
[5] Para insistir en la presencia de la poesía en la obra de Tarkovski, es dable recordar que, en Stalker, se leen dos poemas que pertenecen a Arseni Tarkovski, padre del cineasta. Asimismo, se citan versos de Fiódor Ivánovich Tiútchev, poeta ruso del siglo XIX.