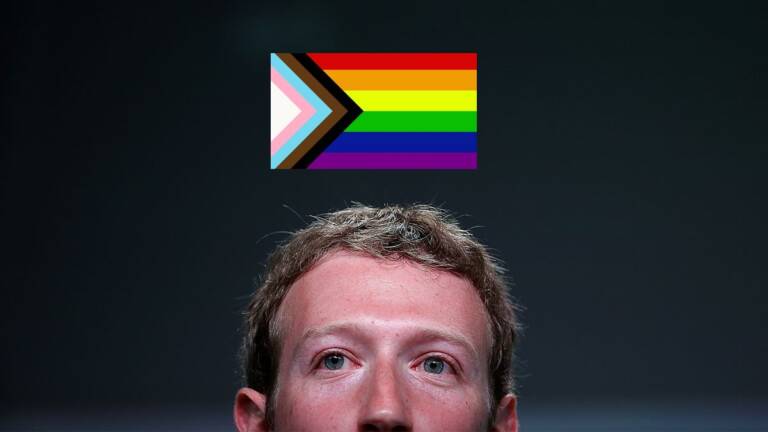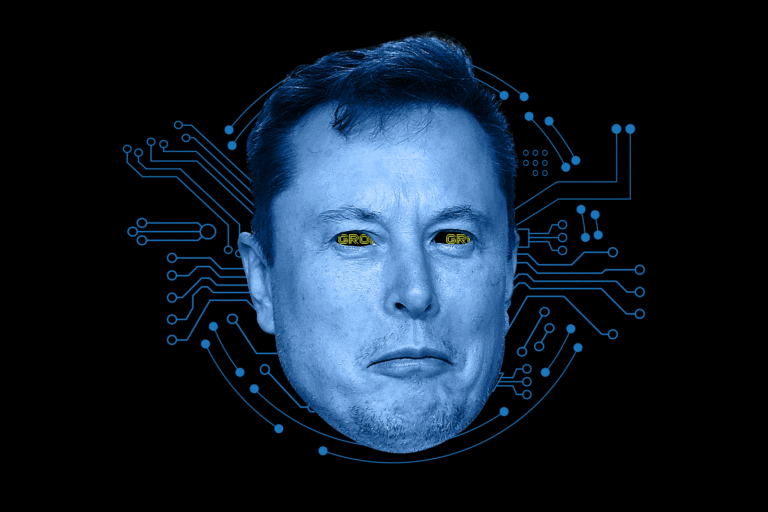Abrís los ojos. Te despertás. El sueño sigue estancado, no distinguís el pasado de las alucinaciones. Te mojás el pelo. Lavás los dientes. Apretás un punto negro en tu cara. Lentamente, la realidad se acomoda mientras te anudás la corbata.
En la calle todo va bien. La gente es… gente. Los ves, cada uno llena con su apariencia el juicio que tu cerebro fabrica: zurdo, profesor de gimnasia, abogado, farmacéutico, hincha de Boca, fanático liberal, drogadicto, colectivero, remisero, tachero, etc. Casi sin pensarlo, ya sabes cómo tratar con cada uno.
Te subiste al tren y notaste algo extraño. No le diste lugar. Exigió atención. Se la diste. Tu diente se mueve. No. Dos dientes se mueven. Lo ocultaste. Por vergüenza, no vaya ser que el falopero instagrammer vea que te preocupás por los dientes que se mueven dentro de tu boca, junto a los restos del desayuno. Peor, tus dientes juntaron sarro, están amarillos y podridos del café, del té, del mate.
Moviendo con tu lengua los dientes sensibles te encontraste, con cara levemente sorprendida, que otro diente se movía. Dos, quizás no. Tres. Tres son motivo de preocupación.
En la oficina intentaste no hablar, por cuidado, para no levantar sospechas. En tu sien, sin avisar, crecía un grano, no, peor, una protuberancia. Pensabas que te volvías loco. Escapabas de las miradas de la gente cuando cayó sobre tus ojos un mechón de pelo. Claro. Lo agarraste antes de que cualquiera pueda verlo. «Sobre todo, que no lo vea Ignacio», pensaste. Y ahí iba Ignacio, con una melena magnífica, con una dentadura de propaganda de Colgate, con un cutis intachable.
Mientras meabas y pensabas en cómo salir de la oficina sin que nadie te viera, ni tu jefe, ni el de las fotocopias, ni Eduardo de seguridad, ni las secretarias (no, por favor, no las secretarías), y, sobre todo, que no te vea Ignacio, sentiste algo extraño en tu orina. Te dolió. Por eso miraste. Era sangre. Tus riñones debieron funcionar mal. Llegó sangre a tu vejiga. El espesor de la sangre dañó la uretra. Y por eso miraste. Otro mechón de pelos se deslizó en el aire hasta llegar al inodoro. Mezclado con tu propia sangre.
Hace 500 mil años se descubrió el fuego. En 1492 descubrieron América. San Martín liberó Argentina, Chile y Perú. Bolívar liberó Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Guerras civiles sucedieron. Guerras Mundiales sucedieron. Comunismo era la gran cosa del momento. Mandaron monos, perros, ratas y gatos al espacio. Luego a otros tantos más. Mandaron tres hombres a la luna. Capitalismo pasó a ser la cosa. Todo esto llegó a vos, orinando sangre mientras se te cae el pelo, los dientes, y una enorme protuberancia creciendo en tu sien. Miraste el techo. Suspiraste. Contaste. Otro diente se movía. Perdiste la cuenta.
Corriste. Te dolían los huesos de las piernas. Los músculos también. La protuberancia no dejó de crecer. Tenía el tamaño de tus dos ojos juntos. Llorabas, pero la lágrima era densa. No era lágrima. Era pus. El pus condensado de la protuberancia que empujaba desde tu sien. No veías bien del ojo derecho. No veías nada. Veías cómo te veían todos. Te imaginabas (no lo imaginabas, lo creías verdad, era la verdad.) cómo las secretarias se espantaban y gritaban. Cómo Ignacio se reía. Cómo te filmaban para subirlo a Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, cualquier lugar donde la gente pueda interactuar y participar y opinar. «Opinar», pensaste. Eras un monstruo. «La gente me verá y verán un monstruo», pensaste.
Tu piel se comenzó a desmembrar. La protuberancia ya tenía el tamaño de otra cabeza. No huías. No caminabas. No rengueabas. Te arrastrabas por la acera.
Soy un monstruo. Pensaste. Sonreíste. Los dientes se te caían uno a uno. Nadie te ayudaba. O por lo menos no lo percibías. Ya no sentías nada. No veías. La protuberancia molestaba al cerebro, lo empujaba. En algún momento escuchaste (si es que escuchabas y no alucinabas) cómo caía tu cerebro a la acera. El impacto esponjoso, húmedo de las tripas salpicando el piso. Lentamente quedó tu conciencia esperando que el alma escape del cuerpo. Luego, en la punta de la protuberancia, deslizándose, creció una flor, el tallo, algún nudo, la apertura de un segundo tallo.
Tu cuerpo se descompuso lo suficientemente rápido como para que nadie (Los transeúntes) notara tu cadáver. Solo se veía la pequeña flor y el tallo surgiendo de una protuberancia surgiendo de un cráneo con apenas un poco de piel tirante.
La gente pasaba por al lado y en sus cabezas, gorila, quiosquero, contador, peroncho, «normie», «jipón», católico, virgen, etc… Y todo iba bien. Incluso tan bien que pisaron la flor, una y otra vez, aplastando el tallo, una y otra vez, aplastando la protuberancia.
Ilustración: Escultura de Yuichi Ikehata


















![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)