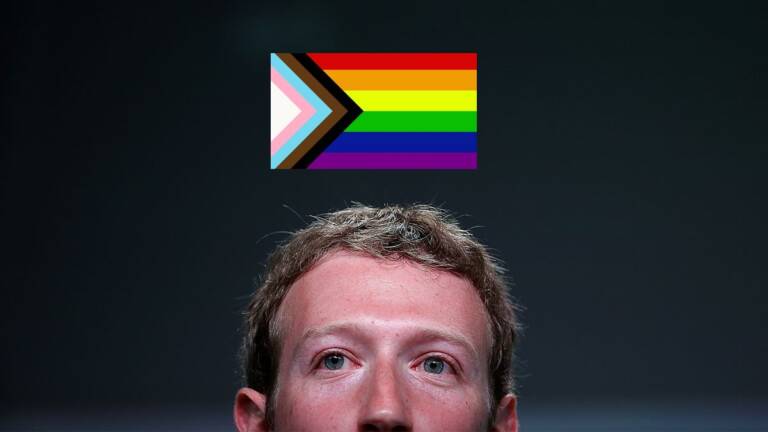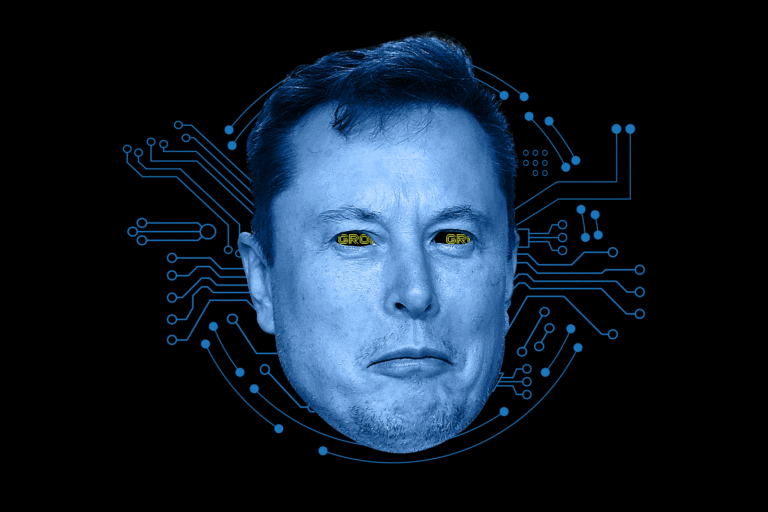Octavio miró hacia la ventana, parecía inquieto, impaciente, perplejo. Mientras tanto, tomé el delantal a rayas, me lo puse y me acerqué a su mesa. Acomodé mi camisa y ajusté el cinturón al jean azul.
Sorpresivamente, interrumpí el encanto de ver la llovizna apoyándose sobre el vidrio de la ventana, cayendo como lágrima. El joven tomó la carta con su mano; miró hacia el horizonte y pidió una taza de café expresso con leche y sin azúcar. Le pregunté si lo deseaba con el bocadito de limón y chocolate y entre dientes, fijó sus ojos en mi tatuaje y asintió. La máquina de café comenzó a fallar, escuché un bullicio en el ingreso del café, dos mujeres, bien vestidas, una usaba un vestido y zapatos charol mientras que su amiga, reía, sonriente, acomodaba su pelo lacio hacia el costado, se disponía a sentarse a metros de la mesa del joven. La máquina lanzó un chillido ensordecedor que provocó la mirada tensa del joven, sequé la transpiración de mi frente y observé el modo en que las mujeres decidían la mesa. La más joven colocó un monedero bordado, y se sentó. La otra, aún detenida en mitad del salón, indicó con su mano extendida que necesitaba realizar una pregunta. Dejé el frasco de granos de café sobre una mesa, y caminé hacia la joven.
– Buenos días, ¿Qué se le ofrece, señora?
– Hola. ¿Es posible pagar con tarjeta de crédito?
– Sí, respondí. Le ofrecí la carta. La mujer bajó la mirada. Avergonzada.
Casi inmediatamente ambas llegamos a la mesa. Suspiré, la mañana amenazaba a borbotones, lágrimas, sudor y lágrimas. Entre tanto, Octavio (supe su nombre después) me miró como si cuestionaba la tardanza de su café. Tomé prisa e impulso, y preparé manualmente el café expresso deseando qué el aroma intenso borrara su cara turbada. En un santiamén, deslicé la taza blanca sobre el mantel y Octavio bebió un sorbo.
– La temperatura del café, justa- afirmó.
– Suspiré y le dije: Sí.
Me alejé súbitamente. Sentí en la atmósfera una mixtura de aire y humo. La joven había encendido su cigarrillo. La miré y le señalé: “Prohibido fumar”. Se disculpó en voz alta. Tomé el anotador y la lapicera y esperé que ambas levantaran la mirada y escogiesen algo de la carta. La mujer de vestido dudó en pedir las tostadas de campo porque explicó que estaba reduciendo los hidratos de carbono en su dieta matutina, y la segunda, entre el absurdo comentario, esperó que le ofreciera otro menú y solicitó una taza de café negro con un liviano sándwich de salmón y palta. Bajó su mirada a su reloj y dijo en voz alta:
– Excelente opción para las once horas.
– Entonces, café negro, sándwich, café para usted también. Registré en el anotador.
– Cortado. Respondió.
– Y sin sólidos.
A los cinco minutos, estaba todo servido sobre la mesa. Ya estaban disfrutando la conversación, cuando comienzo a ver tensos gestos que vislumbraban asombro y misterio en el rostro de Octavio. Entreví un halo de misterio en la mujer. Y no me equivocaba, la aparente sonrisa inicial de su amiga, se había convertido en una mueca de tenebrosidad y aturdía. Rápidamente, Octavio finalizó su café. Colocó la cuchara de metal, se detuvo a pensar y se levantó. Corrió a la máquina de café.
– Prefiero irme, acá tiene su propina.
– Le agradecí con vehemencia.
Esperé un momento, tomé el dinero, y vi caer la taza de la mujer. La última gota de café fue sangre.
La amiga detuvo la conversación, tomó un pañuelo blanco en sus manos, secó las lágrimas y dijo:
– También nos iremos.


















![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)