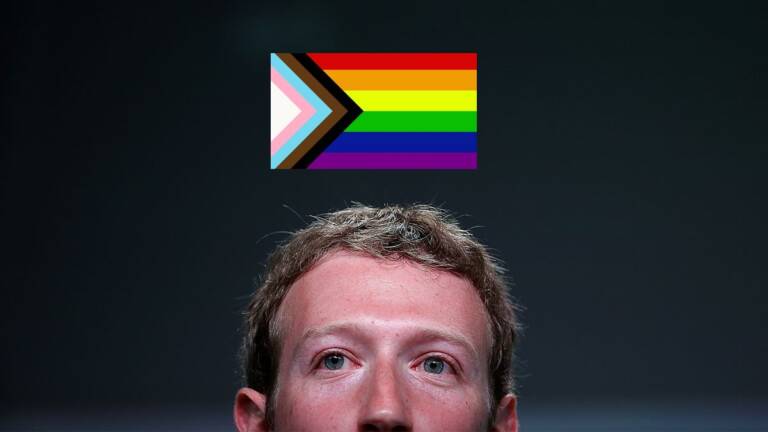Había alguna vez escuchado que cuando se trata de amor vale la pena luchar. Nunca fui de esas mujeres que esperan el “príncipe azul”. Había crecido sin amores intensos, la profundidad del amor era aún una asignatura pendiente y el peso de que era una mujer soltera de 28 años desvelaba varias noches de verano. Había podido finalizar mi carrera ese año.
Entonces durante los meses de verano con una compañera de la facultad teníamos un sueño: recorrer Chile y Bolivia de mochileras y dado que se había forjado un cariñoso vínculo entre ambas, emprendimos el viaje. Recuerdo la noche anterior, preparaba mi mochila de viaje, ansiosa y feliz, revisaba que la cámara digital estuviera a punto.
En ese momento, jamás pensé que un viaje recorriendo montañas, caminando por el desierto de Atacama, percibiendo esa atmósfera andina que proyectaba en mí el deseo de escribir, conocería el amor. Hasta ese viaje la posibilidad de enamorarme no era ni remota. No existía. Veía a mis amigas con hijos, con sus obligaciones y yo estaba lejos. Diagramé mi mapa. Viajé a Sucre. Conocí lugares espléndidos y cuando viajaba hasta Potosí, en una plaza despojada de gente y con la mirada esquiva, conocí a Alejandro.
Era también argentino, viajaba con su hermano mayor y un amigo con ansias de hacer un documental con escaso presupuesto y comenzamos a conversar. La charla se dispersó. Y terminamos en un bar bebiendo cervezas y compartiendo las fotografías y él contándome la experiencia de documentar parte del territorio boliviano. Mi compañera me esperó esa noche a dormir.
Hoy ya con Alejandro cumplimos dos años de convivencia en Buenos Aires y encuentro en nuestro amor todos los lugares comunes. Dista mucho de tener una convivencia perfecta, pero nos amamos, soñamos en viajar y conocer Asia. Supe que éramos almas viajeras y como no era muy buena en los sentimientos, me despojé de lo que sentía y después de algunas sesiones de terapia y noches; me despedí de Alejandro.
No quería que la relación terminara con una pelea absurda, o heridas que destruyen dos años de amor, dos años de amistad y pasión desmedida que por perseguir objetivos diferentes finalizaba.
Era domingo de Pascuas y aunque era prácticamente atea, me levanté temprano y fui a misa. Quería estar en paz. Alejandro aún dormía y no supo que fui a la iglesia del barrio, luego me senté en un bar y escribí. Cuando volvía le entregaría la carta, le explicaría el motivo, y nos despediríamos.
Era las once de la mañana, el mozo observó que elegía la mesa mejor iluminada y sirvió una taza de café y exprimido de naranja. Era la despedida más dura.
Querido Alejandro
El tiempo fue testigo del amor que tengo. El tiempo de cuando se quiere y cuánto me duele, decir adiós. Querré en esta carta expresar qué sucedió, es decir por qué decido tomar esta decisión. Aquel viaje nos cambió la vida y ahora un viaje al otro lado del Atlántico que haré el mes próximo, sola, completamente sola será una oportunidad para sanar. Jamás olvidaré el abrazo esa noche en Potosí o cuando abrimos la puerta del departamento (luego de la discusión en la calle) y los besos en el sillón mientras mirábamos esa serie que tanto nos gustaba. Recordará algún domingo comiendo lasagna y mis menos habilidades en la cocina que te han traído disgustos y a mí, muchas risas.
Recordaré esa gripe de invierno y vos corriendo a la farmacia para comprar los antibióticos. Esta vez me despediré para buscar mi sueño. Nuestro amor no bastó. Crecimos, me hiciste mejor persona. Tú me cambiaste pero es momento de decir adiós.
El vuelo parte el domingo 2 de mayo. Recordaré cada abrazo mientras lloraba y te extrañaré. Siempre te extrañaré.
Julieta








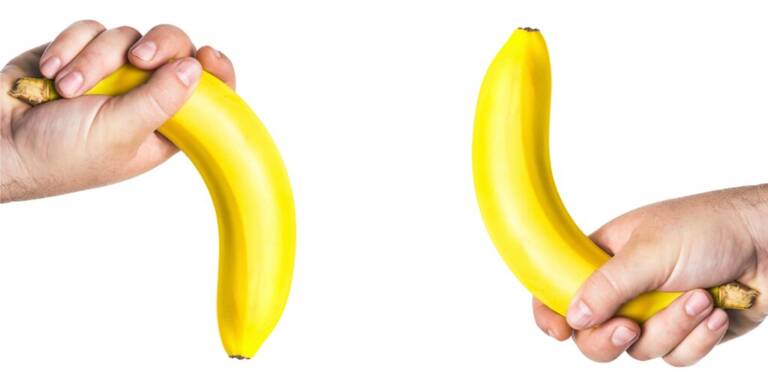












![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)