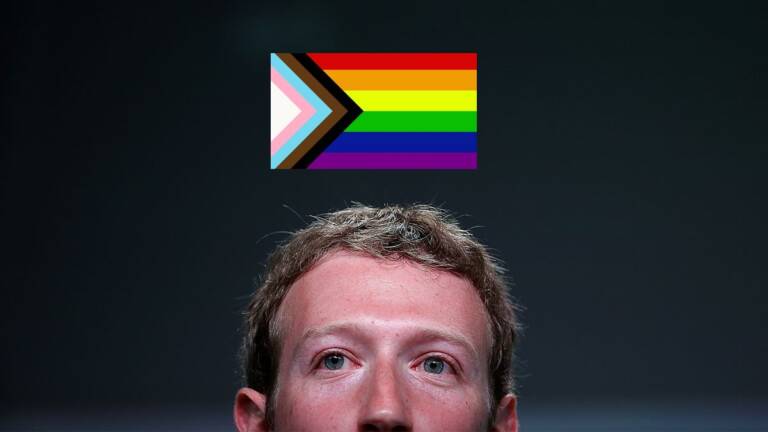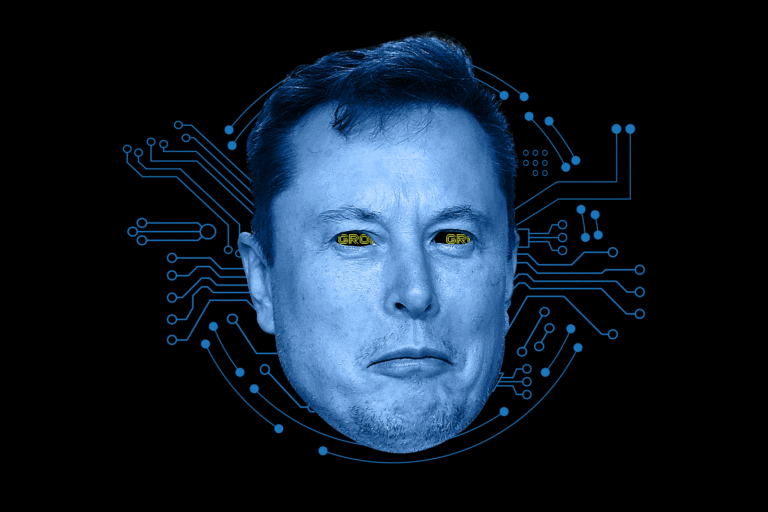Por Melina Rigoni | Argentina
En el año 2011, invitada por un querido amigo atleta, participé por primera vez en una carrera de calle –como se denomina a las competencias que se desarrollan en la ciudad-. Fue un duatlón que se disputó en el Parque Sarmiento y en el cual corrimos en equipo, mi amigo y yo. Él hizo la parte de pedestrismo y yo la de ciclismo. Para mi sorpresa y alegría, salimos primeros. Fue todo un descubrimiento. Primera carrera y primer podio a los 41 años.
A partir de ahí, me entusiasmé y comencé a participar en distintos eventos: 10 k, 21 k, cross-country y triatlón. Siempre preparándome a conciencia y con esmero dentro de mis posibilidades.
A medida que las carreras –y algunos podios- iban pasando, me fui planteando mayores desafíos. Si bien mi objetivo principal es participar en triatlones cada vez más exigentes, durante todo este tiempo siempre había un evento al que miraba con una mezcla de temor, respeto y entusiasmo: la verdadera maratón, la carrera de 42.195 metros.
El año pasado me preparé pero una lesión en el hombro me hizo desistir de participar a último momento. Poco tiempo después me enteré que el viaje a Brasil que tenía planeado hacer este año coincidía con la Maratón de Rio y me dije: “¿Por qué no?”. Quizás lo novedoso del paisaje me ayudara a superar esa distancia que hasta el 26 de julio me parecía sencillamente imposible.
Seguí entrenando con la mirada puesta en Rio y, consciente de que el recorrido iba a tener el relieve característico de esa ciudad, empecé a sumarle muchas cuestas a las sesiones de entrenamiento.
En la valija de las vacaciones coloqué el cinturón de hidratación, barras de cereal y un mix de pasas de uva, almendras y nueces. De acuerdo con la premisa de que el día de la carrera no se debe probar nada nuevo.
Los días previos a la maratón transcurrieron entre la playa, exposiciones y paseos. Excelentes recursos para mantenerme distraída y disminuir el temor que -en otras circunstancias- me hubiera provocado la proximidad de la fecha.
El día de la carrera amanecí a las tres y media de la mañana, desayuné y me preparé para afrontar el desafío. Me atravesaban un sinnúmero de sentimientos: incertidumbre, emoción, miedo, euforia, me sentía feliz y al mismo tiempo asustada.
A las 5 tenía que estar en el Aterro do Flamengo, lugar de llegada, para tomar uno de los ómnibus que trasladaban a los corredores hasta la largada. A diferencia de la maratón de Buenos Aires cuyo recorrido es circular (se sale de un punto y se retorna al mismo lugar), en Rio de Janeiro se recorre la distancia completa desde el Pontal de Tim Maia (más allá de Barra da Tijuca) hasta el Aterro.
El percurso, como se denomina en portugués al trayecto, es por la costa, visitando los barrios más tradicionales de esa ciudad a la cual el apelativo de maravillosa no le alcanza para describir su incomparable belleza. Rio es una ciudad intensa, exuberante, llena de contrastes. Allí, la naturaleza y la cultura se entrelazan de una manera abrumadora. La ciudad se abre paso entre los morros y el océano azul.
En el Pontal de Tim Maia todo era sonrisas y tensión. Los corredores nos sacábamos fotos, precalentábamos y esperábamos ansiosos la señal de largada.
Siete en punto la maratón se puso en marcha. Miles de personas tras un mismo sueño con algunas variantes. Mi objetivo personal era llegar a la meta lo más entera posible, sin detenerme y, sobre todo, disfrutar del recorrido.
Seguí al pie de la letra el plan que me había propuesto: mantuve el ritmo cuando había que hacerlo, me hidraté y comí a intervalos regulares. Lo que no pude prever fue la medida de mi deslumbramiento. Trotar junto al mar, ver los morros cubiertos por la bruma, la Pedra da Gávea en San Conrado con su característica cumbre horizontal emergiendo entre nubes azules. Atravesar la avenida Niemeyer -una cuesta interminable junto al Atlántico-, descender y llegar a Leblon; recorrer Ipanema, Copacabana y doblar por la Avenida Santa Isabel hacia la recta final. El disfrute visual era tan intenso que el cansancio se hizo sentir menos de lo que esperaba.
Cuando crucé el arco de llegada, la satisfacción y la alegría fueron enormes, lo había logrado. Como muchos corredores saben: la posibilidad de ir superando desafíos en las competencias luego se traslada a otros aspectos de la vida, más allá de los podios y las medallas de finisher, se gana confianza en sí mismo.


















![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)