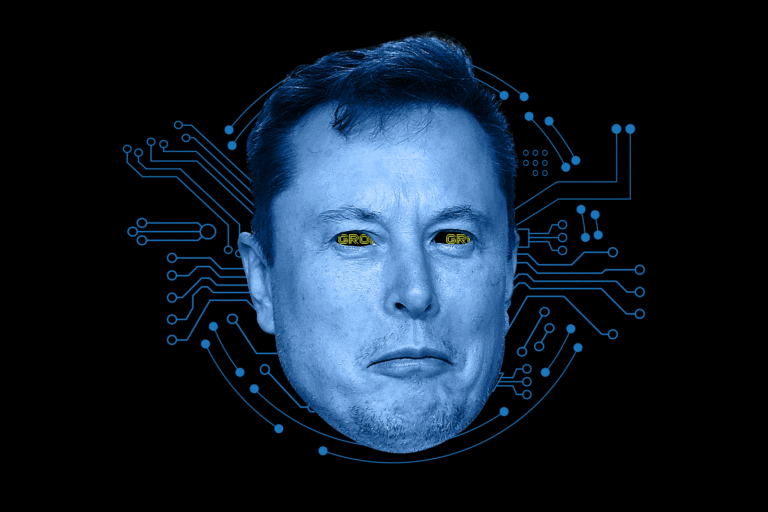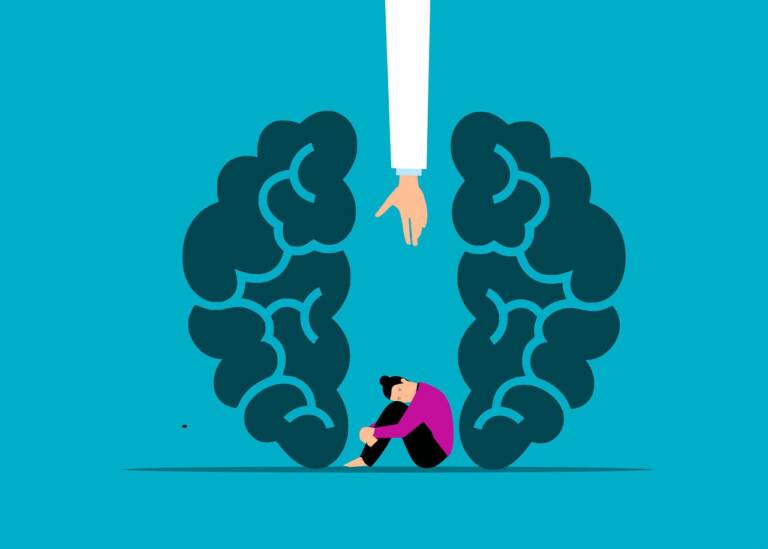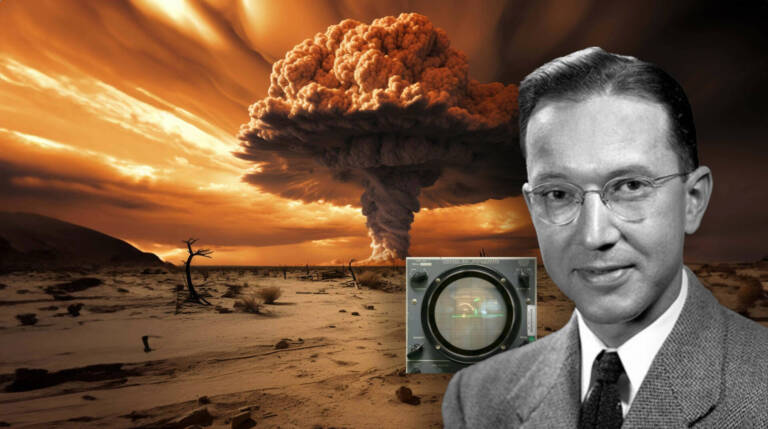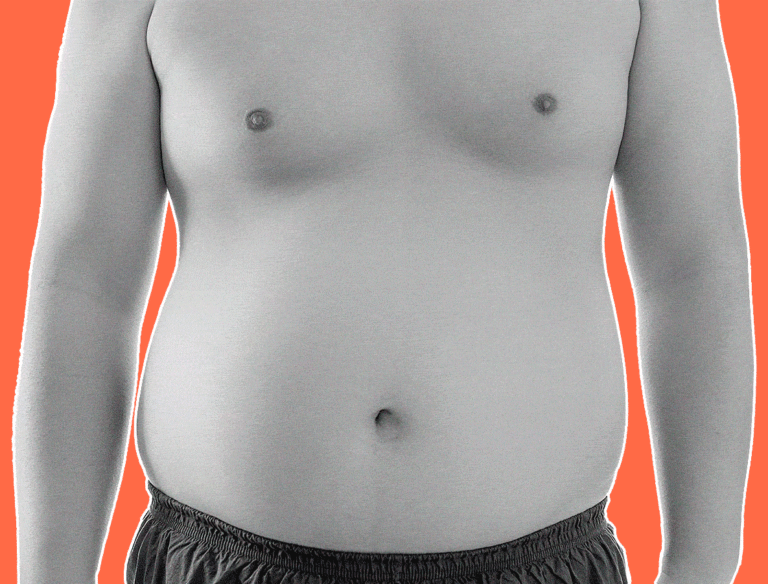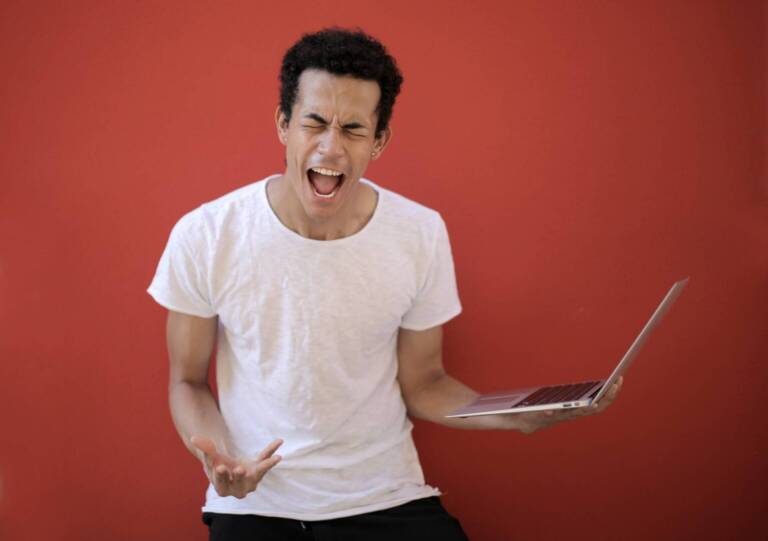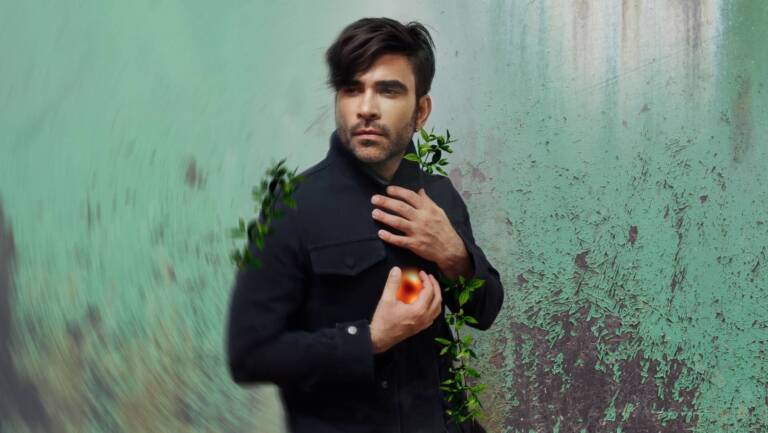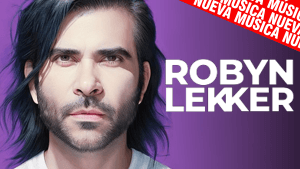Por Maximiliano Reimondi | Argentina
La neuropolítica se abre paso como una nueva disciplina, capaz de comprender el cerebro de las personas en su condición de ciudadanos, electores o activistas. Nos permite conocerlo mejor, saber cómo funciona, cómo articula sus imágenes (con valores, con sentimientos) y cómo se canalizan sus decisiones.
A comienzos del siglo XXI cobraron fuerza la neuroética y la neuropolítica, empeñadas ambas en descubrir las bases cerebrales de la conducta humana en lo moral y en lo político. Contando con la ventaja de conocer mejor el cerebro, se plantean de nuevo las grandes preguntas de la filosofía.
Es vital la comprensión real de las emociones, de las palabras y del comportamiento del cerebro en su misión reguladora y directiva de las actitudes humanas. Es notable que algunas mayorías electorales sigan revalidando candidatos y propuestas que, objetivamente, perjudican a los propios intereses de las comunidades que los eligen o a valores y patrimonios superiores, como el planeta. Se sobredimensiona la capacidad concluyente de la información, del dato.
Muchas veces, nuestros cerebros se resisten a dar crédito a la verdad, asiéndose en el terreno de las convicciones y de las emociones como la mejor arquitectura para la toma de decisiones y cómo bastión irreductible de las opiniones. En lugar de presentar las emociones y los estilos de vida como un conflicto frontal, y como un fracaso de la racionalidad, la oferta política debe comprender las relaciones de complementariedad entre lo cognitivo, lo emocional, lo vivencial y el aprendizaje, como un conjunto inseparable de la naturaleza humana y del cerebro humano.
La neuropolítica no es una amenaza a la política democrática. Amplía lo que entendemos por racional. Además, la tecnología social que nos envuelve nos abre nuevas fronteras para la neuropolítica. «Perder el poder puede dejar a los políticos frustrados, amargados y deprimidos», coincidieron especialistas en psicología. Dejar un cargo público implica un cambio radical en la organización de vida y de trabajo de los exfuncionarios.
La psicología electoral llegó a sospechar que se elegía a un candidato por la situación de bienestar que este proyectaba por medio del lenguaje no verbal y de los valores que conectaban con el votante. En los años ochenta, las neurociencias comprobaron que el voto no era una decisión racional, fría y calculada, sino una decisión basada en métodos no rigurosos como la experiencia personal.
Ante las urnas, el votante evoca recuerdos, miedos, temores y satisfacciones; la aparente decisión «racional» de cruzar una boleta, en realidad solo refleja un sentimiento de aversión o aprecio por un candidato. En tiempos de campañas electorales, los políticos y medios suelen preocuparse por las cifras de las encuestas, pero un nuevo estudio demuestra que un análisis genético de la población sería más certero para predecir las tendencias electorales.
Esta nueva etapa de la neurología es muy importante para los especialistas en medios de comunicación. Son estudios científicos valederos que permiten profundizar el análisis de diferentes temas, no solo los políticos. Debemos aprovechar esta nueva «herramienta» para pensar y reflexionar el mundo posmoderno.