Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región.
Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa…
Edgar Alan Poe
Todo empezó cuando Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los hombres. La venganza llegaría en la forma de una caja que las manos vacilantes de Pandora abrieron sin prever sus consecuencias en el tiempo. Detalla el mito que sobrevino un inmenso mar de tristeza arrasando la tierra y pariendo en la humanidad la sombra de la muerte. Pandora cerró la caja, y solo quedaba allí una pequeña luz llamada elpis, la esperanza. Desde entonces, las aguas de ese mar se expanden en ciclos que asombrosamente se renuevan siempre cada ciento veinte años. A llegar la aciaga fecha, la maldición escapa de la leyenda, de la fantasía, y traspasa el umbral al mundo de los hombres. Para cerrar la caja se debe atrapar y encerrar a siete demonios, siete males que nadan en las aguas alimentándose de las miserias, del dolor que los agiganta, pero siempre con el temor de volver algún día al encierro de la pequeña caja oval forjada por el mismo Zeus.
En Argentina tuvimos noticias de la peste oficialmente un 20 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria. La guerra había comenzado, y el enemigo era una especie de alien microscópico e invisible. A partir de allí, el miedo comenzó a cambiar el mundo. Barbijos convertidos en hiyabs retrataban las calles vacías, y la incertidumbre y el recelo crecían al mismo tiempo que los aliens.
Recuerdo que una noche llegaron ambulancias con médicos que parecían astronautas a revisar a un enfermo del barrio. A partir de ese instante, esa casa y sus habitantes quedaron malditos: la gente cruzaba la calle para alejarse con rapidez. El temor general dejó a los enfermos abandonados a su suerte, como hacían antiguamente con los leprosos. Los casos se multiplicaron y se buscaron los culpables en las tiradas de cartas, las runas o la incorporación de espíritus africanos en secretas ceremonias umbandas: amigos y conocidos de toda una vida se volvieron impuros, herejes, repulsivos portadores de las parcas. De tal manera, los malditos y la peste invisible podían estar en cualquier parte. Las lágrimas de Pandora fueron alcohol. El mundo olía a alcohol y a fuego. Los enfermos no volvían: tras el óbito, se quemaban y reducían a un polvo oscuro, y nadie podía pedir un diagnóstico detallado. Era parte del protocolo. Se moría por COVID, y el resto de las muertes perdían su nombre por la pandemia. La soledad se hizo ley en toda la tierra: sin abrazos ni besos, y aun así, en ese desierto florecía la ilusión de una vacuna, la ilusión de que pronto esta larga noche de silencios iba a terminar.
En aquellos casos donde el hambre rompió protocolos y advertencias, muchos salieron a las calles a buscar cartones, hurgar en las bolsas de basura o muñidos de armas a robar a otros pobres. La muerte, entonces, se volvió roja, como en las visiones de Poe, y el miedo recluyó a las gentes en sus casas. Los noticieros solo hablaban de robos y cadáveres y del virus, y, seguramente, la eterna tortura de Prometeo hubo de ser más más sórdida al observar las consecuencias de sus actos en el mundo.
Hoy, 30 de agosto, durante la tarde, se llevaron a una familia completa para aislarla del resto del barrio; quién sabe adónde, tampoco nadie pregunta. El paisaje es apocalíptico: negocios cerrados, fundidos; presagios de miseria, y la muerte roja caminando con su máscara, simulando un barbijo negro, un hiyab debajo del cual no hay nada, solo un fantasma que se escurrió entre los dedos de Pandora y llegó con las arcanas aguas del tiempo.
A pesar de todo, aún subsiste la esperanza. Esa luz imperceptible, sin tener el poder de la vida, paradójicamente, es la única que puede enfrentar a la muerte.


















![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)









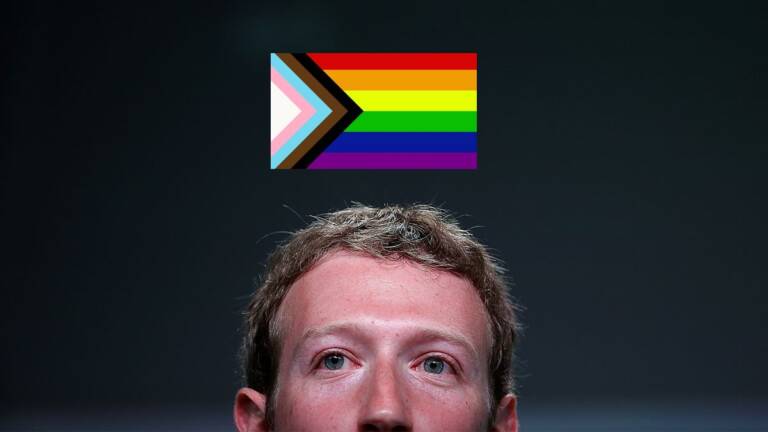

































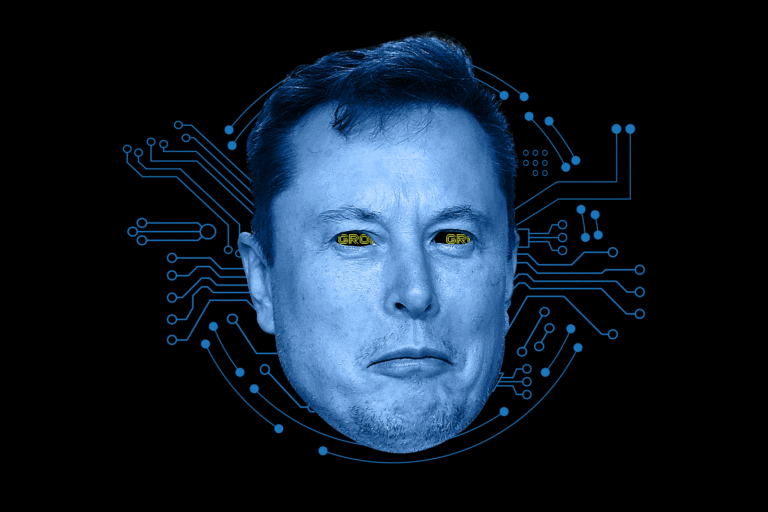

Una narrativa exquisita . Muy interesante
Tal cual Liliana, gracias por pasar a comentar.
Muy buena la analogía del caos . Una mirada con descripción comparativa cuasi paradójica .
Coincidimos con vos Andrea. Gracias por comentar.