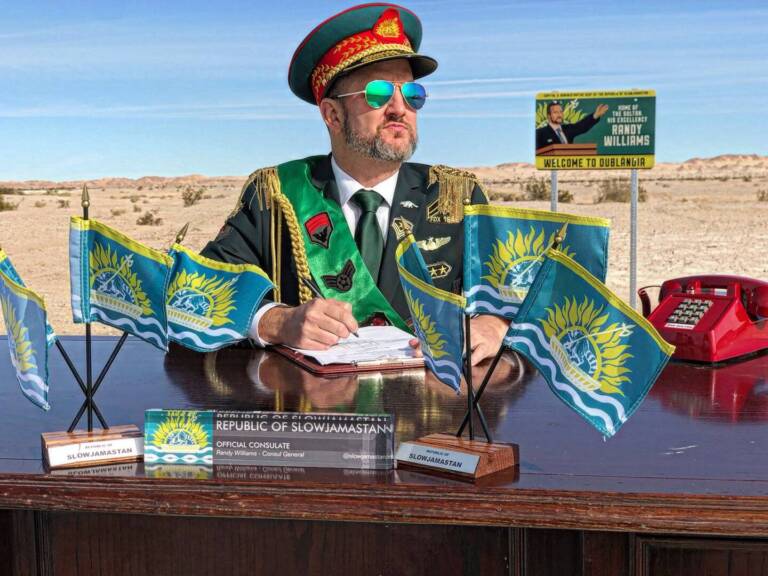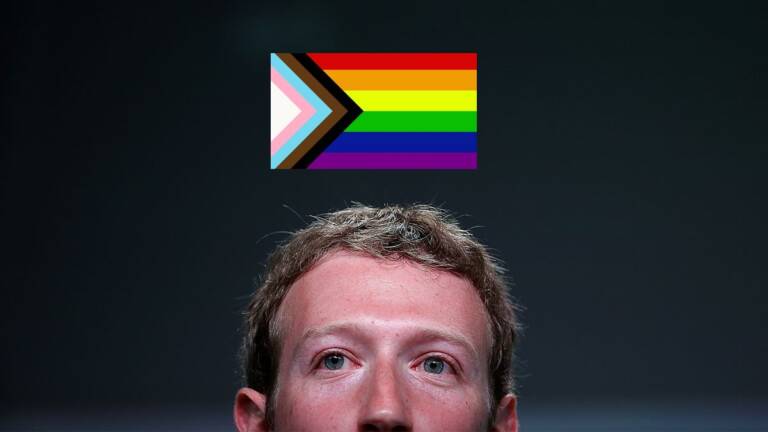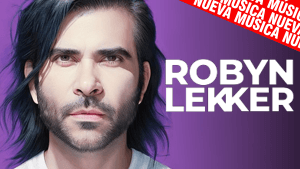En tiempos recientes, los embates al movimiento feminista (ese que tomó las calles y reclamó la reapropiación de los cuerpos [los individuales, pero también los colectivos] y que paren de matarnos) no vienen solo de la clásica reacción conservadora. Parece una obviedad, pero si el feminismo es un movimiento, es porque no hay uno solo. Los feminismos son múltiples, y cada grupa cree ser la que representa más fielmente lo que el feminismo «realmente es». Los movimientos, además, desbordan los moldes partidarios, por eso el feminismo nunca será un partido político, por eso, pero, sobre todo, porque discute la idea misma de representación. El feminismo no es una identidad, nadie debería decirse feminista, es un prisma, una perspectiva para mirar el mundo, un camino sin punto de llegada, una errancia, un andar.
No hay respuestas, solo preguntas. La respuesta es una narrativa patriarcal, responder es creer que unx tiene certeza de algo, es la construcción de la objetividad. Lo contrario a la objetividad no es subjetividad, así como lo opuesto a lo absoluto no es lo relativo. Lo contrario a la construcción pretendida de objetividad es el conocimiento situado. El mundo no se mira desde una tabula rasa, sino desde un lugar que es dinámico, porque en cada ámbito donde nos desenvolvemos establecemos coordenadas en las relaciones de poder que son diferentes. Ser mujer, ser racializada, ser lesbiana, ser trans, ser gay o bi no son características del sujetx, son coordenadas que resultarán en opresiones de distinto carácter, dependiendo del cuadrante de relaciones donde se sitúe, alternativamente el/la sujetx.
Y luego, más allá de lo escrito en los cuadritos de bazar con Einstein mal citado, la relatividad es una trampa. No todo da igual, ¿quién podría creer eso? Ser cínicx no es ser progre. No todo nos da igual porque hay valores en los que creemos, un mundo por el que peleamos, y hay que hacerse cargo de lo que unx piensa, y defenderlo. Ese es el espíritu de este texto, que viene cargado de la preocupación por el regreso del feminismo radical, de las TERF, de las feministas que creen que el feminismo es «cosa de mujeres (cis)» y se oponen a la inclusión de las disidencias.
La Segunda Ola de las décadas del 60 y el 70 giró en torno al sujeto «mujer» como sujeto político del feminismo. Para la década del 80, el giro posmoderno, encarnado en pensadorxs como Judith Butler, va a hacer estallar a ese sujetx, repensando los postulados de Simone de Beauvoir (otrora muy útiles para pensar las estrategias) que sostenían que mientras que el sexo es biológico, el género es una construcción cultural. La frase «no se nace mujer, se llega a serlo» encarnaba esa idea, donde los procesos de socialización patriarcales imponen roles de género que son opresivos para las mujeres con la excusa de la diferencia sexual.

Pero ¿qué es una mujer? ¿Son las experiencias de todas las mujeres, en todos los lugares de la tierra, en todos los tiempos de la historia las mismas? ¿O compartimos más experiencias las personas por pertenecer a determinada clase, por la región del globo en la que vivimos, por los colectivos a los que pertenecemos? Por eso no es suficiente escribir en plural para suturar la pregunta. No alcanza con hablar de «las mujeres».
El sexo, dirá Butler, es también una construcción. Aquello que se nombra varón o mujer por las características de sus genitales o sus cromosomas es un relato del dispositivo biomédico. Un relato que no es natural, y que no permite la existencia de nada «en el medio», porque ello le quitaría justamente la autoridad para sostener que los sexos son dos y son estos. La historia de las intervenciones médicas sobre los cuerpos intersex es bestial y ha dejado a personas con lesiones de por vida en su afán de hacerles encajar en una de las dos categorías, sin su consentimiento ni considerando su sentir, ya que estas intervenciones se realizan en la primera infancia, y no siempre a pedido de los padres sino por «sugerencia» de lxs propixs médicxs, que insisten en la importancia de «resolverlo» a los pocos meses de vida. Las discusiones que estamos teniendo sobre las infancias libres (que no son propiedad de sus padres sino sujetxs plenxs de derecho, y que debe respetarse su consentimiento), quizás colaboren también en poner en cuestión intervenciones innecesarias, en tanto no está en riesgo la vida.
Pensar al feminismo como algo que concierne a «las mujeres (cis)» fue útil porque brindaba estabilidad y coherencia desde la construcción del concepto de sexo como algo natural, pre-discursivo, y, por tanto, fuera del debate. Pero el sexo, dirá Butler, está tan culturalmente construido como el género. Y aquí está la potencia arrolladora de las ideas de Judith, su idea de una matriz que enlaza categorías artificialmente: la matriz establece una relación de causalidad entre el sexo, el género y el deseo sexual (una continuidad y coherencia «natural» donde una persona identificada —marcada— al nacer con el sexo masculino, será socializada en los roles de género varón, y su deseo sexual deberá estar orientado a las mujeres, y viceversa). Cualquier interferencia en esta matriz será patologizada, estigmatizada, será considerada una «desviación del orden natural».
Butler hecha luz sobre el régimen de heterosexualidad obligatoria, donde también el deseo, y esto no es para nada un dato menor, está normado. Por esto le resultan tan amenazantes otras prácticas, otros deseos, a la reacción conservadora. No se trata de una afrenta a la moral, se trata de que otras políticas de la identidad y del deseo hacen temblar la casa del poder, la casa del amo. El rechazo desmedido al lenguaje inclusivo sigue la misma lógica de pánico moral (en este caso pánico «letrado», que no tiene nada que ver con la pasión por la gramática). El masculino universal (El Hombre) hace de los varones sujetos «sin marca», el hombre es la representación de lo general, mientras que las mujeres son el sujeto marcado. Lo general, la tabula rasa, lo que existe antes de que todo exista es El Hombre, la mujer vino después ¿Resuena? Es el relato bíblico.
Estos roles, los papeles femeninos y masculinos, el género, no son, sin embargo, meras ficciones. No existe un sujeto «previo», una condición del ser «más verdadera, más libre» por fuera del género. No podemos pensar «fuera del género», nuestro lenguaje, todo nuestro sistema simbólico está engenerizado. El género es para Butler un hacer performativo. Como en el teatro, actuamos un papel, citamos los géneros, y, al citarlos, los creamos.
La potencia subversiva está entonces en las «malas citas», en desplazar las nociones de género y deseo naturalizadas, sacar al género del «lugar que le corresponde». Salirnos del clóset, marchar el orgullo, gritar el deseo, oponerse en acto al fascismo encubierto de «en su casa que hagan lo que quieran», porque salir es mostrar que las identidades binarias y los deseos hétero sostienen su monopolio en la violencia, la opresión y el ocultamiento de toda la diversidad inmensa de la que está hecha el mundo.








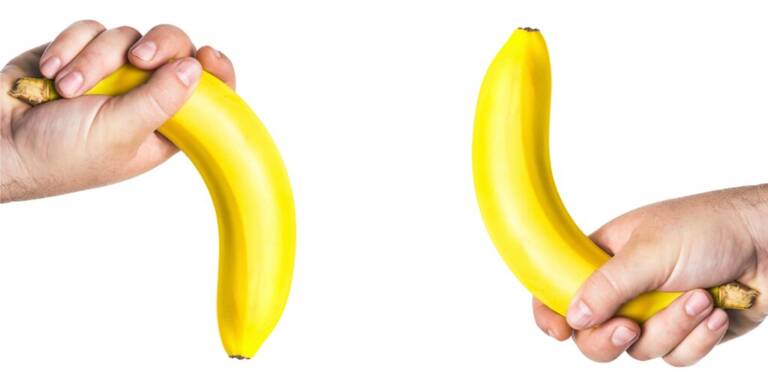












![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)