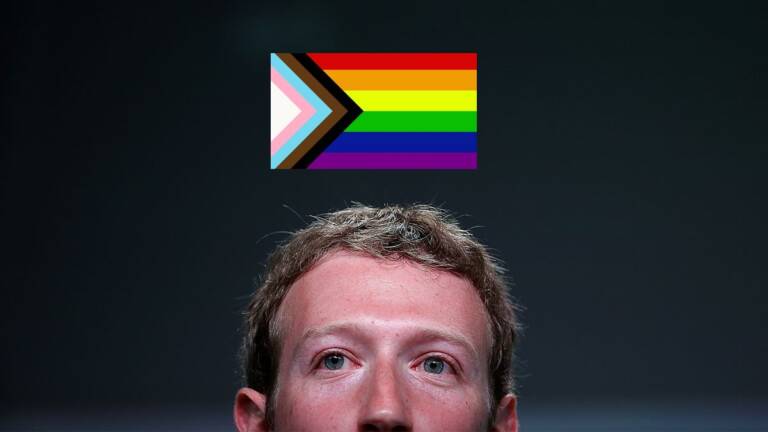Relincha el caballo blanco y luego se echa a correr por el campo; corre cada vez con mayor velocidad hasta que su cara se deforma y sus crines se dispersan por el aire. El sudor que le cae del cuello se vuelve a meter en el pelaje, y se siente la sangre caliente. La piel arde hasta evaporarse y las patas golpean el piso y hacen retumbar la tierra dura mientras las herraduras se clavan y dejan su marca única.
Brillan los estribos cuando el sol los enfrenta, y el cuero de la montura cruje en cada salto del caballo. Hay una zanja profunda que se guarece entre los matorrales y no se ve; siempre estuvo, pero no se deja saltar porque es infinita: del otro lado hay otro mundo. Osvaldo presiona sus rodillas contra la montura y acomoda sus zapatos en los estribos mientras transpira las riendas con sus manos. Huele el olor a cuero húmedo que se mezcla con el sudor de su caballo blanco que levanta los labios porque el bocado de la brida le empapa con sangre la carne de las encías. Le da una palmada en el cuello y recorre el latido de las venas, mientras las cuatro patas se desparraman por el aire y se desesperan para pisar tierra firme y seguir avanzando. Osvaldo frunce su ceño y le da envión al rebenque de cuero que se eleva al cielo, muy alto en el cielo azul, y cae precipitadamente sobre la piel de su caballo para estrellarse cruelmente y dispersar sudor.
El relinche se ahonda con más persistencia y el sol está inmóvil, descansando a las chicharras que ahora cesaron su canto raspante y dan lugar al silencio profundo que reina en el campo. El caballo respira, Osvaldo también, y ambos sienten cómo el hálito se entrecruza y se disgrega para perderse por las nubes mientras resuena el eco de un todo, de un caballero en batalla que afina su armadura al tiempo que su animal trota y se enfila a derribar a su enemigo. Pero Osvaldo y su caballo no llevan armadura y no tienen enemigo; saborean la adrenalina y se regocijan en el vertiginoso placer de la velocidad. Quién sabe si ya alcanzaron los sesenta y cinco kilómetros por hora, o tal vez están superando la velocidad de la luz, pero el horizonte los desafía con osadía y los espera allá lejos para jactarse de su prepotencia.
El sol sigue firme y no se va a mover, se está encargando de perforar la tierra con la vehemencia de sus rayos. Allá más lejos, el terreno llano cubierto de pasto siente el latido de la fiera que irrumpe con su galope el aire sereno y sosegado mientras Osvaldo contempla el fin queriendo llegar más lejos, quién sabe adónde. Pobre animal de Dios, castigado con la simple inferioridad de obedecer el tortuoso golpe del rebenque que no tiene piedad; de golpe en golpe el cielo sigue azul, y la tierra se abre, se separa en un abismo profundo y frío. Y cuando el viento no tuvo más nada que hacer, como si de venganza se tratara, el caballo blanco hinca sus patas y, a punto de desnudar su pelaje rezumado, se estanca al borde de la zanja. Desafortunado Osvaldo que no supo apretujar sus rodillas a su montura y jamás su fuerza pudo vencer a la bestia, tampoco las riendas sudadas ni la brida. Crispan las chicharras con su canto, y el pequeño jinete desespera en su caída al pozo. Su caballo lo observa desaparecer mientras relincha con deleite, y el sol sigue estancado sudándole el cuello.








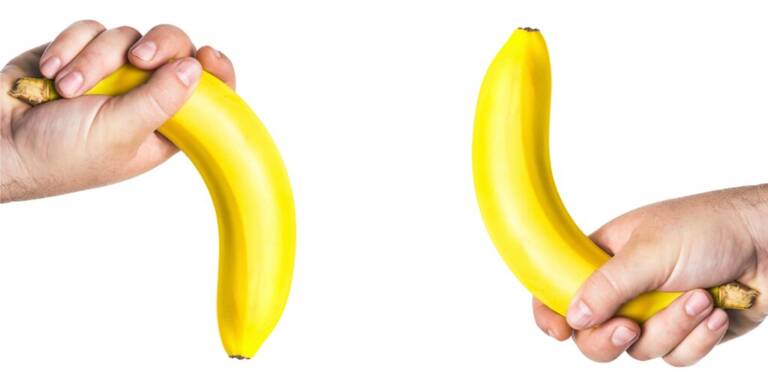












![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)