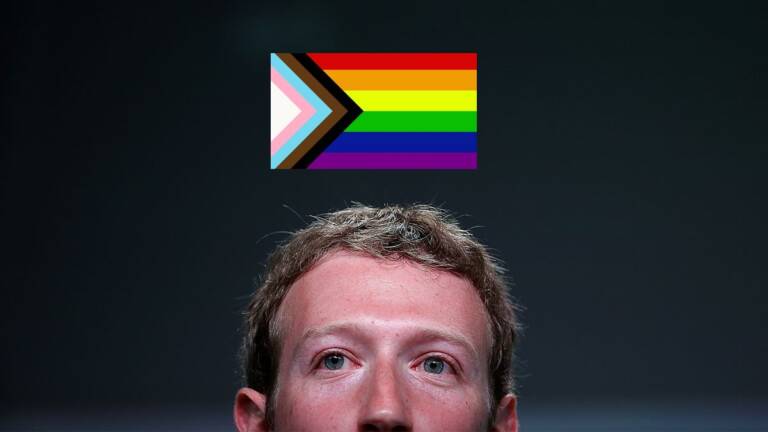Desde que nacemos, nuestros padres nos inculcan la idea de que «seamos alguien en la vida». Como si el hecho de haber nacido no fuera suficiente.
En la mayoría de las culturas, una persona tiene como mandato cumplir con una serie de pasos para decir con total orgullo que ha logrado una vida plena: pasar educación inicial, primaria, salir del secundario, entrar a la universidad, tener pareja, desarrollar la sexualidad, graduarse, encontrar empleo, formar una familia y seguir trabajando para que los herederos puedan repetir la fórmula. Pero ¿quién dijo que así debía ser?
Con el tiempo, y por diversas razones, el cumplimiento de las etapas, en su orden original, ha sido modificado, obligándonos a saltar algunas o, en muchos casos, todas ellas.
Estuve charlando con varios de mis amigos, estimulado por la aguda curiosidad de conocer qué tan estimulados están por el futuro y cuáles eran para ellos sus prioridades. Me encontré siempre con las mismas respuestas: dinero, amor y, quizá, salud. Son estos temas los que más los inquietan.
En el amor, las chicas manifestaron la preocupación de no poder encontrar a un hombre para formar una familia —calculando constantemente el tiempo, inversión y resultado de lo que tardarían en tener un hijo—. Otros, la mayoría hombres, intentaban brevemente argumentar que el dinero era lo más importante para sentirte realmente plenos. Eso les daba la posibilidad de adquirir cosas, cosas que satisfacían sus «necesidades».
En esa carrera agresiva de querer alcanzar cada vez más rápido esos objetivos siento que estamos perdiéndonos de todo. Vamos acelerando el paso, sin observar, escuchar ni sentir. ¿Cuánto falta para que termine el colegio?, ¿cuánto falta para jubilarme?, ¿cuánto falta para irme de vacaciones?, ¿cuánto falta para vivir solo?, ¿cuánto falta para tener un hijo y que empiece a hablar?, ¿cuánto falta para ganar más dinero? ¿Cuánto falta?
Quizá deberíamos dejar de preguntar cuánto falta y sencillamente disfrutar del camino.
*Texto incluido en El tiempo y el lugar de las cosas.

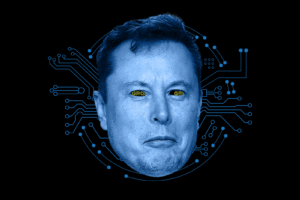






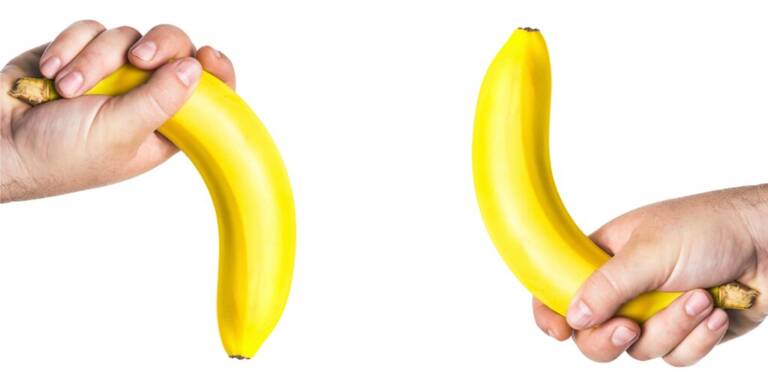












![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)