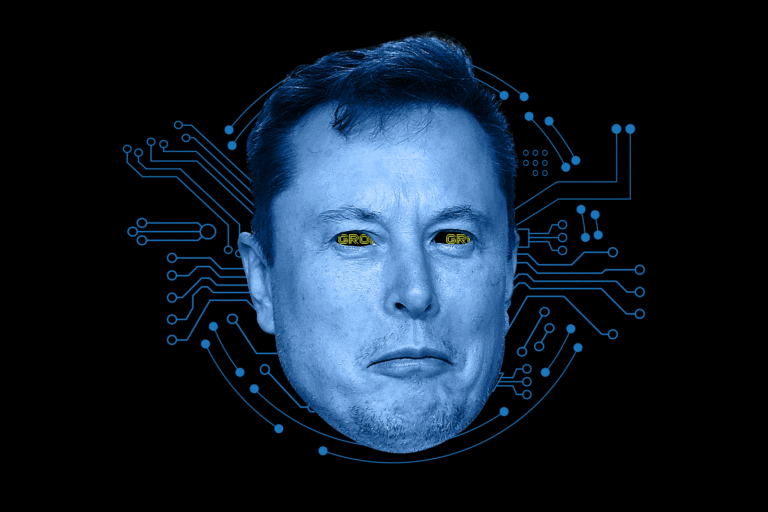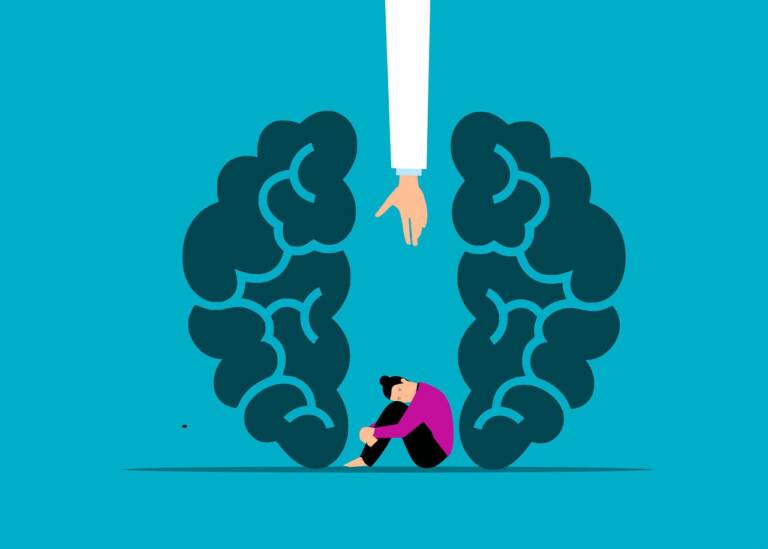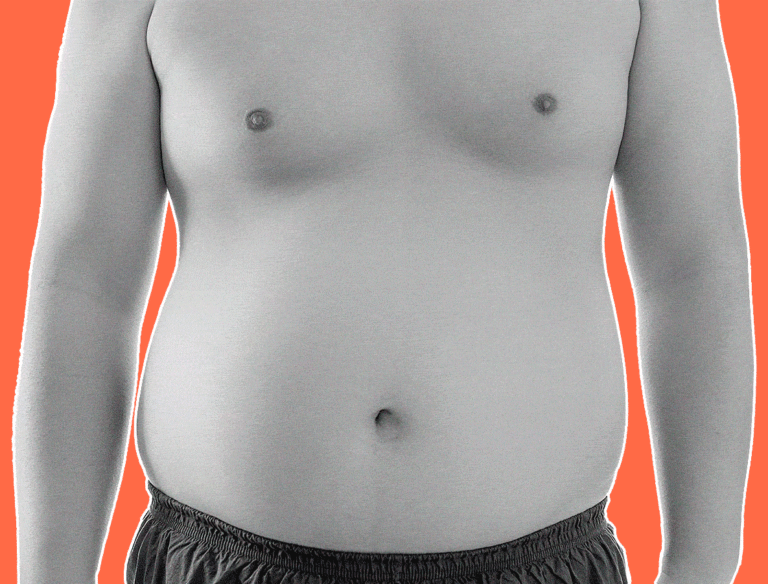Hace un par de años, haciendo tiempo en una librería, me topé, por primera vez, con el libro El secreto. Por casualidad, y sin buscarla específicamente, esa misma semana encontré en internet la película, que me pareció fascinante.
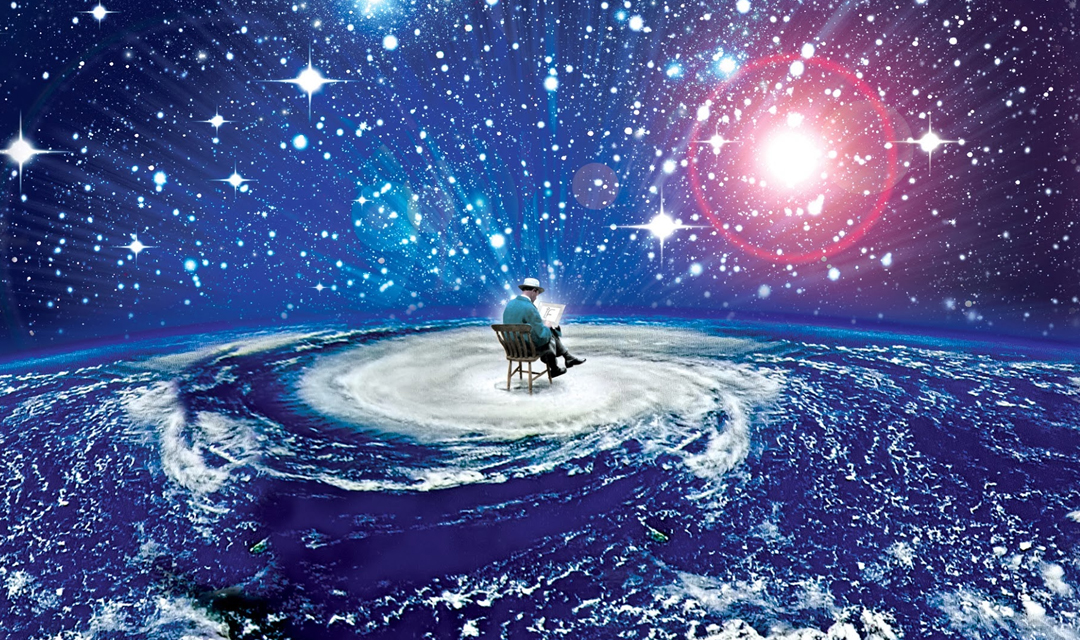
Caminos alternativos a la ley de la atracción
Lo que más me sorprendió fue que muchas de las cosas que allí decían las había experimentado de niña. De alguna manera había “comprendido” en mi niñez que si pensaba sostenidamente en algo que quería, parecía que las circunstancias se combinaban para que, de alguna manera, aquello que deseaba se concretara. Era cuestión de pensar un poco sobre el tema y esperar. Sin embargo, a medida que crecía, parecía que esos hechos afortunados iban haciéndose más esporádicos.
Encontrarme con El secreto y la Ley de Atracción fue refrescar lo que íntimamente había aprendido de chica, aunque nunca lo hubiese comentado con nadie. De esta manera, al no resultarme ajena la revelación del libro, pretendí recuperar la inocencia infantil que, en su momento, pareció ser el eje para atraer lo que deseaba.
De a poco volví a experimentar la maravilla de conseguir lo que ansiaba. Estaba deslumbrada, aunque había cuestiones centrales en las que parecía que no se operaba ningún cambio, a pesar de desearlo con fervor.
Comencé a investigar dónde podría estar fallando, y descubrí que, además del deseo intenso, era necesario recrear en uno la emoción que nos provocaría el objetivo ansiado. También era importante la visualización del logro y, si se podía acompañar con afirmaciones, mejor.
A pesar de todo, había metas que seguían siendo inalcanzables, lo cual comenzó a generarme desazón, sumado al sentimiento de no estar haciendo bien las cosas, de no perseverar lo suficiente, en conclusión, sentí que si había tantísimos testimonios positivos, había alguna falla en mí.
Ante semejante zozobra decidí, utilizando una frase de la jerga boxística, tirar la toalla. De la frustración pasé entonces a la liberación. No más visualizaciones, ni afirmaciones, ni recreación de emociones. Toda la energía puesta en ello la derivé, sencillamente, a mutar mis pensamientos negativos. Cuando alguno comenzaba a afectar mi estado de ánimo, el primer paso era detectarlo y luego focalizarme en otro tema y, si me resultaba difícil, buscaba hacer algo que requiriera concentración o, simplemente, que me distrajera.
Fue todo un ejercicio. No sé si servirá para lograr objetivos, pero al menos no me parece tan frustrante si no los consigo. Actualmente, pongo mi atención en lo que quiero, analizo los pasos que posiblemente faciliten el logro buscado y los ejecuto. Luego es factible que el resultado sea el esperado, pero si no lo es, intento otros caminos y sigo adelante.
Es muy gratificante ponerse metas y alcanzarlas, pero aprendí que si esto no sucede, se puede ser feliz igual, y no me estoy refiriendo a resignarse, sino a darse cuenta de que simplemente porque tengamos la mira en determinado objetivo no implica que una vez alcanzado nos produzca el bienestar que imaginábamos.