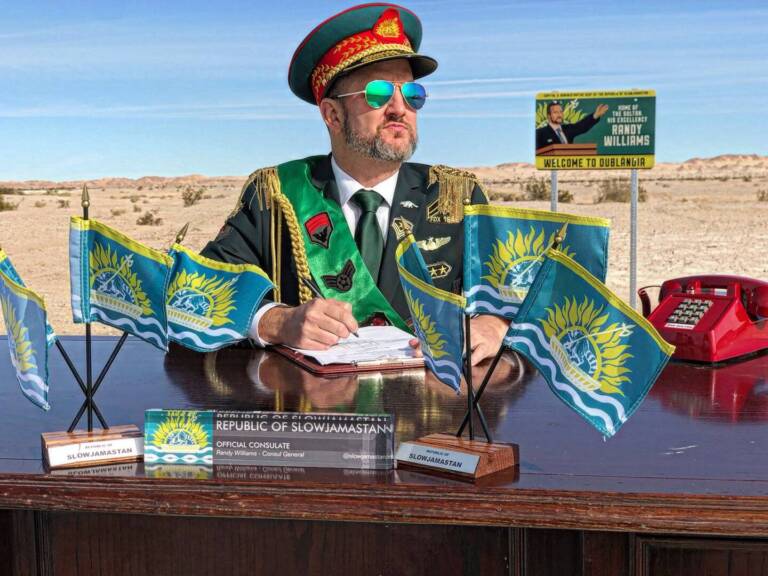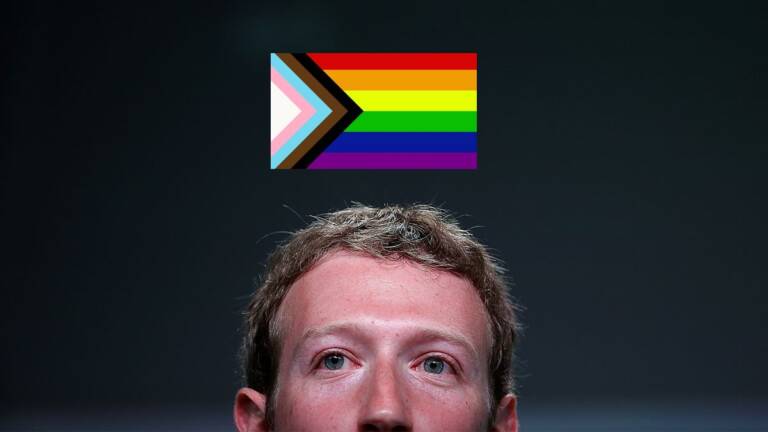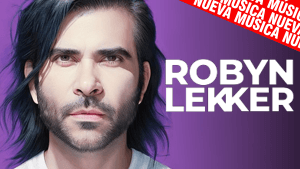Por Pía Roldán Viesti | Argentina
La mirada y el abordaje que se plasma respecto a las problemáticas de consumo de drogas son angustiantes. Dos paradigmas se entrecruzan dando lugar a situaciones que rozan lo absurdo: el que promueve el modelo médico positivista (tratamiento prohibicionista); y el que promueve el modelo actual con enfoque complejo (tratamiento basado en la lógica de reducción de daños). Esto decanta en que el modo de abordaje se aleje tanto de los objetivos que –supuestamente- se pretenden alcanzar, que intentar un cambio implicaría revisar desde la legislación hasta las distintas disciplinas, pasando por el estigma, los preconceptos del imaginario social, etc. El trabajo interdisciplinario sigue “coqueteando” con el prohibicionismo, la “tolerancia cero”, el castigo y la culpa: culpa por lastimar a la familia, por “matarse lentamente”, por ser eso que “son” cuando pareciera que todos están de acuerdo en que podrían “ser de otra manera”. O mejor dicho, ser otros.
Pero entonces cabe preguntarse ¿qué es un “adicto” para nuestra sociedad?
Unas señoras mayores en sala de espera me dijeron hace un tiempo: “Los adictos son enfermos”. Lo que pensé es que si bien son considerados enfermos, lo son con la salvedad de ser los únicos a los que se castiga y culpa por su padecimiento. Contrariamente, para la población más joven, la droga está tan groseramente al alcance de la mano que la figura del adicto “a secas” no existe. Se agrega entonces al concepto de “adicto” el acto de delinquir o de no tener límites. Es así como dos posturas coexisten y ponen sobre la mesa dos polos: el que castiga sin dar un tratamiento acorde la “representación de enfermedad”; y el que subestima sin dar un tratamiento ya que si no llega al punto de delinquir, no es una persona que padece. El cuadro de “adicciones” no existe si no perturba a alguien más. Curiosamente estaríamos parados en el texto del art. 19 de la Constitución Nacional cuando reza “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. Y esto es lo que circula en nuestra sociedad: “Si es consumo personal no es delito” por lo que la deducción lógica es que “uno tiene derecho a matarse mientras no moleste al otro”. El problema surge cuando estas posturas subyacen a los fundamentos y la orientación de la cura en los tratamientos perjudicando al sujeto: los planes y formas de abordaje se presentan infinidades de veces como castigos retributivos. En Derecho Penal se conocen tres formas de fundamentación del castigo: Pena retributiva, Prevención especial y Prevención general. Nuestra ley penal se fundamenta en la segunda, cuyo objetivo radica en rehabilitar y reinsertar socialmente al delincuente. Ahora bien, es como si la cuestión del consumo de drogas no cuajara ni en el derecho ni en la salud, motivo por el cual el tratamiento carece de fundamentos válidos y eficaces. Lo que se dice es que toda política y/o tratamiento o abordaje encuentra su excusa en la Prevención Especial; el modo de aplicación responde a una lógica Retributiva; los fundamentos para evaluar y orientar la cura se apoyan en la Prevención General. El diagnóstico de “adicto” no elige como criterio el sufrimiento subjetivo sino cuánto se manipula a la familia, cuanto se promete al médico sin cumplir, cuántos delitos cometió y cuánto tardará en delinquir otra vez. Se trata entonces de hacer que el sujeto entre en razón mediante explicaciones sobre los efectos de la droga, la intervención judicial que implica, el sufrimiento que provoca en sus seres queridos, etc., siendo que si vuelve a consumir, se fuga de la institución, o rompe alguna “regla del tratamiento”, la respuesta unánime recae en la psicopatía que presenta, la delincuencia, la manipulación y la falta de credibilidad con la que carga. Manipulador. Esa es la respuesta a toda falla que –en realidad- es nuestra. Como psicoanalistas sabemos que los cuadros son complejos, que a toda estructura se le puede sumar una patología narcisista como es el cuadro de consumo de sustancias, pero es hora de “despegar” esos significantes que se han convertido en eslabones de una especie de “inconsciente colectivo”. Pensemos en teoría psicoanalítica. Puede interpretarse al “adicto” como alguien que padece un “dolor generalizado”, y ante tanto dolor apela a la droga. Pone freno a los conflictos psíquicos reorganizando el mundo de una manera narcisista que le permite ligar las cantidades de malestar. El repliegue narcisista habilita a organizar un circuito auto-erótico mediante el cual el cuerpo es arrancado de una dependencia mucho más radical respecto al Otro. Es como si estar en el mundo y ser parte de él se manifestara como una pura desaparición, siendo posible abordarlo sólo “bajo anestesia”. Se intentan recomponer los propios bordes transgrediendo (como forma de afirmar un deseo propio). Se hacen una especie de “identidad” mediante la incorporación de la droga; incorporan un cuerpo extraño para “ser un cuerpo extraño”, “ser otro”, salirse de esa realidad aplastante de ser quien uno es. De todas formas, esto los conduce a la alienación que querían evitar, ya que ahora dependen nuevamente de algo: de la sustancia.
¿Cómo trabajar entonces?
No sirve ver al sujeto como “una pobre persona enferma”, no se trata de asistencialismo. El asistencialismo arrasa, des-subjetiva, anula. Nos pone en posición de omnipotencia y “furor curandis”. Y del “furor curandis” al prohibir y convertirnos en un padre “malo” que asusta generando rechazo y vuelta a la dependencia estamos a un paso. Y de este paso a la posición del que porta una Ley arbitraria que castiga, premia, juzga, interna o denuncia, es otro pequeño paso. Hace falta mucho trabajo para que el paradigma de tratamiento de problemáticas de consumo cambie, y si bien hay casos donde la urgencia obliga a apelar a una lógica prohibicionista, esta debe ser el último recurso. La privación de libertad y los castigos están prácticamente erradicados hasta del Derecho Penal. ¿Cómo es posible que no pueda diferenciarse aún la enfermedad médica de “otra cosa”, aun cuando involucre lo real del cuerpo? Este tipo de problemáticas de consumo “no tienen nombre” para la comunidad. Jugando un poco con el lenguaje, podemos decir que somos nosotros los que padecemos de una a-dicción: cuando los dejamos por fuera del discurso, cuando no alojamos, cuando no intervenimos. Y los que consumen son los a-dictos pero en el sentido de que “no son dichos”. No son nombrados, sólo son representados por el imaginario de la sociedad, la cual no se interesa todavía por conocer el más allá de los “síntomas” y algún que otro modelo de tratamiento que en nada apuestan a la subjetividad.








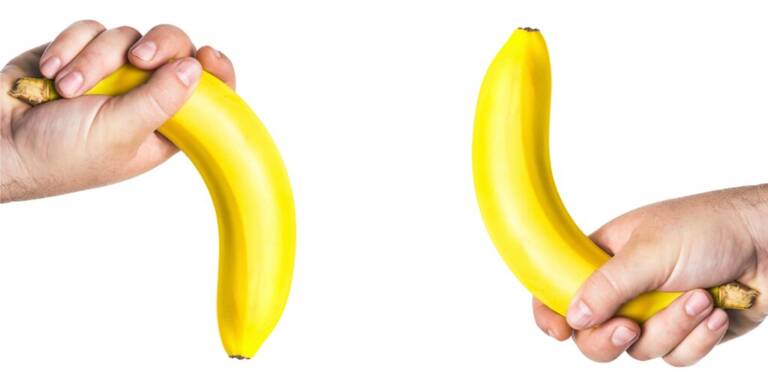












![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)