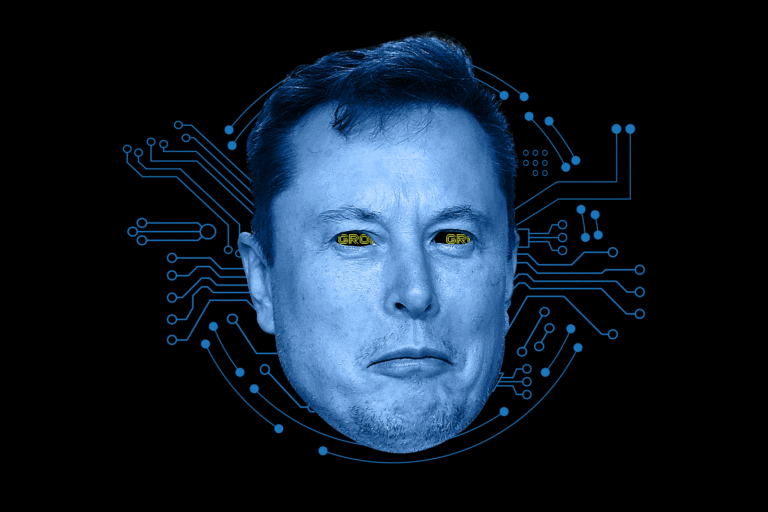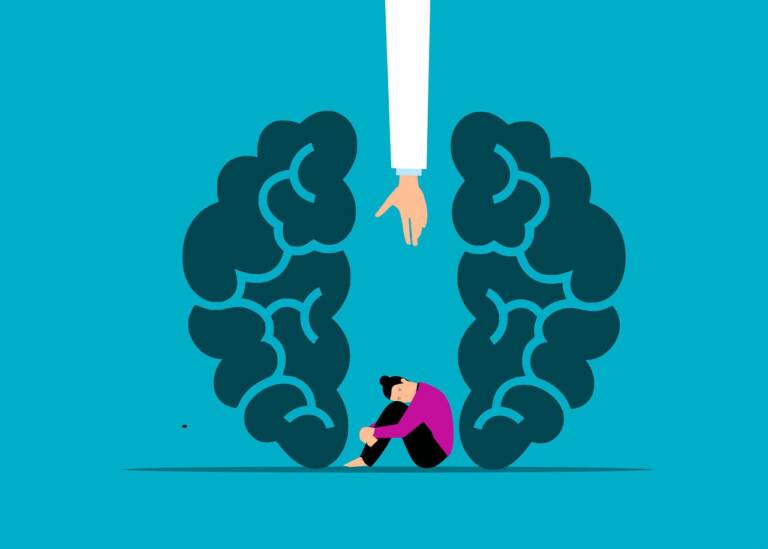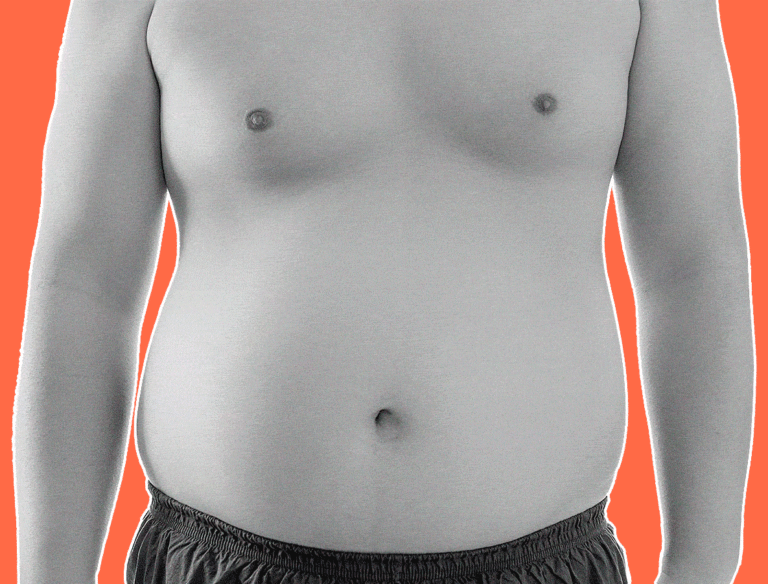Cuando tenía unos diez años, el colegio al que concurría organizó, grado por grado, una competencia de matemáticas. Estaba muy entusiasmada porque siempre me había ido bien en esa materia y me veía con chances de ganar. Como el ganador sería el que primero entregara el problema resuelto correctamente, estaba muy nerviosa, máxime cuando me levanté a entregar mi hoja, siendo la primera en hacerlo.
Antes de entregarla, se me adelanta un compañero (muy estudioso y aplicado) a hacer una consulta a la maestra. Veo entonces, de soslayo, que el resultado de su problema variaba del mío. Volví a mi pupitre, cambié el resultado y me apresuré a entregar. Fui la primera, pero el resultado era erróneo. Finalmente, al alumno que resultó ganador le había dado el mismo resultado que a mí originalmente. Perdí, simplemente, porque en el fondo no creí en lo que yo podía hacer.
Está ese tipo de confianza, que tiene que ver con creer en nuestras posibilidades y otra, insignificante quizás, que se presenta en lo cotidiano y que muchas veces pasa desapercibida, aunque igual nos perjudica. Estoy hablando de aquélla en la que los demás desconfían de nuestro buen criterio, aunque esté plenamente avalado por nuestra experiencia personal.
Me refiero a cuando acudimos a “expertos” en distintas áreas que parecen desconfiar del problema que les relatamos. ¿Quién no ha recurrido a un entendido en informática explicándole el problema que tiene en la computadora y se ha sentido incomprendido? Si bien los novatos en tecnología somos proclives a cometer errores o a apretar la tecla incorrecta, muchas veces hacemos todo bien, pero se nos mira con suspicacia, dando por sentado que nuestro equipo falla por error humano (nuestro) y no por algo intrínseco al aparato. Lo peor es cuando, teniendo razón, nos queda una sensación de haber hecho algo mal.
También ocurre algo parecido cuando vamos por primera vez a un peluquero y le pedimos un corte preciso, determinado, pues conocemos qué le
conviene más a nuestro cabello. A pesar nuestro, él insiste en hacer lo que a él le parece mejor, por más que le digamos que al secarse nos quedará como alambre de púa. Insiste hasta convencernos pero, cuando vamos a casa, vemos que nosotros teníamos razón y que pasarán semanas hasta que se repare el daño hecho por el entendido.
Existen numerosos ejemplos (y cada cual podrá aportar alguno), pero hay casos en que me parece más serio el tema y es cuando está relacionado con el área de la salud. Cuando vamos a un médico por alguna dolencia y éste, luego de tener el diagnóstico, nos dice qué síntomas podemos tener o no. Si, por algún motivo, tenemos un síntoma “extra” o no respondemos al modelo esperado, se nos observa con incredulidad.
También está el caso del odontólogo al que le hacemos un gesto de dolor cuando comienza a trabajar y nos dice que es imposible que nos duela, porque nos dio suficiente anestesia como para dormir a un elefante.
Muy posiblemente en todos los casos los profesionales no toman a pies juntillas lo que escuchan basados en sus experiencias previas, y está bien que así sea para ellos. Pero si somos honestos con los demás y con nosotros mismos, tenemos que confiar más en nuestra experiencia y hacerla valer como tal. Si nosotros mismos no confiamos en lo que sentimos o hemos vivido, difícilmente podamos convencer a alguien.