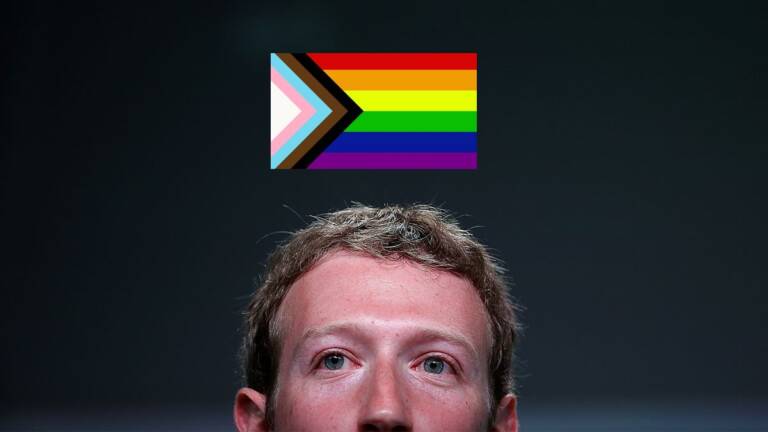Creo que, en general, todos manejamos un sentido de equidad. De esta manera, si queremos algo material, sabemos que debemos pagar por ello un precio y que, si no lo hacemos, tomarlo por la fuerza puede tener consecuencias nefastas.
Ese sentido de equidad o balance persiste en casos que no tienen que ver con cosas materiales. Si alguien se dirige a nosotros de buena manera, seguramente le responderemos de igual forma, si alguien nos hace un favor, en cierto sentido nos sentiremos en deuda y, si se presenta la posibilidad de retribuirlo en algún momento, sin duda lo haremos.
En sentido similar, hay situaciones que se presentan parecidas, pero que en esencia son muy distintas. Hay ocasiones en que alguien nos pide algo que, interiormente, sentimos que no corresponde, o que esa persona puede bien hacerlo por sí mismo, o que si no puede hacerlo es porque no está dispuesto a arbitrar los medios necesarios, ni hacer el esfuerzo suficiente y recurre a nosotros para que le facilitemos la cuestión.
Es entonces que nos vemos en una encrucijada: por un lado surge cierta contrariedad ante un pedido que nos vemos impedidos de rechazar, pero por otro vemos lo injusto de asumir un compromiso que no deberíamos. Si aceptamos, nos queda el sabor amargo de hacerlo contra nuestra voluntad y nos quedamos con la sensación de disconformidad, pero si rechazamos hacer el favor, nos queda una molesta culpa aunque tratemos de convencernos a nosotros mismos que hicimos lo correcto.
¿Preferimos hacer lo que podría tranquilamente hacer el otro, o juntamos coraje y con educación declinamos la responsabilidad que nos quieren endilgar abusivamente?
En el primer caso, quedaremos bien y seremos las personas con las que queda claro que se puede contar en cualquier circunstancia, aunque por dentro nuestro malestar sea evidente solo para nosotros. En el segundo caso, posiblemente quedaremos, cuanto menos, antipáticos o mala onda, o lo que sea que se le ocurra al irresponsable que pretende que otro se haga cargo de lo suyo, pero estaremos en paz con nosotros mismos.
Si alguien nos pide un favor que consideramos abusivo porque no hay razón valedera que justifique el pedido, será porque anteriormente lo hemos aceptado o damos la imagen de que cumpliremos el cometido. Seremos entonces nosotros, de ahora en más, los que decidamos el costo a afrontar: quedar bien a disgusto, abriendo el panorama a iguales situaciones futuras, o negarnos tranquilamente cerrando tal posibilidad, pero conformes de actuar de acuerdo a lo que nos parece justo.
Aunque no lo pensemos directamente, quizás se jueguen miedos ocultos (que “no nos quieran más”, que cambien el trato hacia nosotros, no poder contar con los demás cuando los necesitemos, quedar solos, etc.), será cuestión de decidir qué estamos dispuestos a perder y qué a ganar. Incluso imaginando el peor escenario, creo que la paz que da ser coherente con uno mismo es, por lejos, la mayor ganancia. Y vos, ¿qué precio estás dispuesto a pagar?


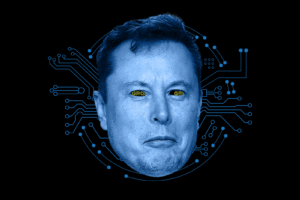






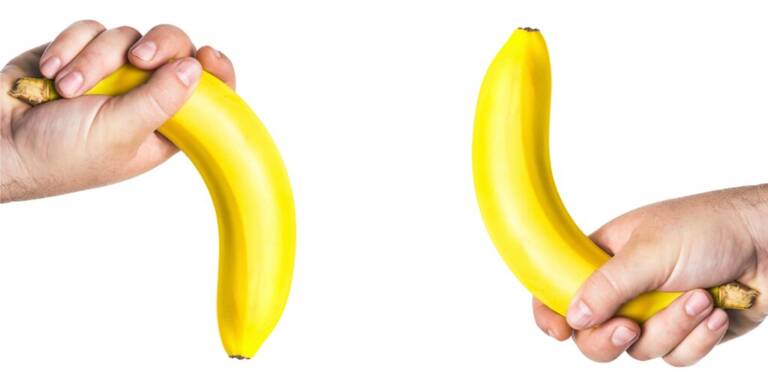












![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)