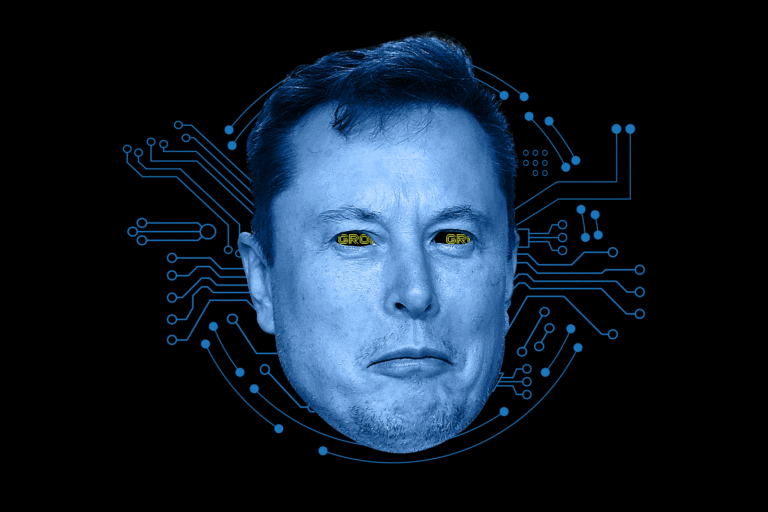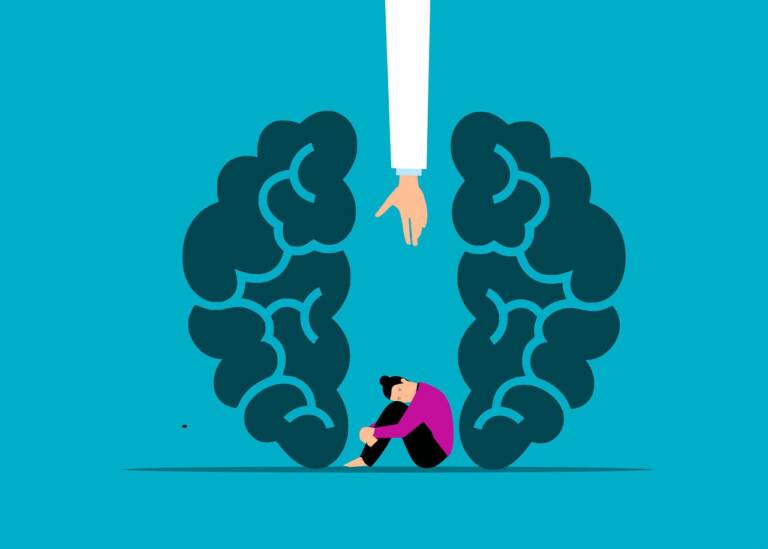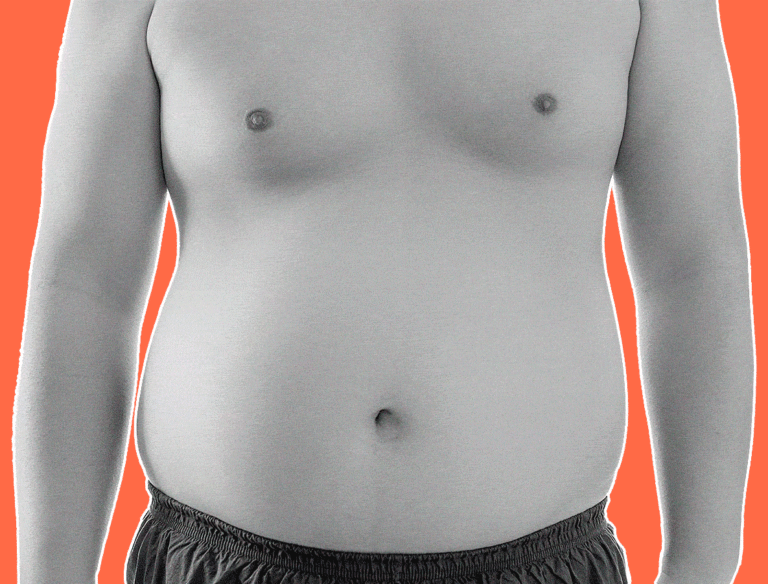Bogotá es considerada por muchos como una sopa de malestares en la que constantemente las personas participan o presencian enfrentamientos producto de un desborde venenoso de algo tan personal como nuestras inflamables emociones. No obstante, este caos obedece entre otras razones, a un problema cultural en el que el egoísmo en su forma más agresiva sale a flote y se mantiene alerta como un mecanismo innecesario de supervivencia, en donde la culpa siempre es del otro, y en donde siempre queremos ser ganadores.
Transmilenio tiene en este caso, una significación muy valiosa al representar muchas de las más despreciables pasiones de una sociedad que se piensa erróneamente ejemplar. Aquí robar se ha vuelto una cosa de creatividad, y me refiero a la manera cínica en la que algunos individuos con orgullo, evitan sistemáticamente pagar el tiquete para ingresar ilegalmente al sistema. Y qué decir de aquellos personajes, que rebosantes de satisfacción y suficiencia, atraviesan la vía para ingresar de un salto arriesgando su vida y la de muchos otros. Por otro lado, cuántos hemos visto centenares de personas amontonadas en las estaciones, presionando socarronamente para ingresar a los articulados y salvar su silla, sin pensar que durante el caos y la confusión, agreden a otros con semejante comportamiento primitivo. No olvidemos también, como algunas personas bloquean el paso para salir o ingresar a los buses, o aquellos pasajeros que no pueden abandonar el bus porque los que ingresan se mandan en estampida.
Es ahí donde se encuentra el punto clave, la semilla maldita. En Bogotá y en el resto de Colombia, existe un orgullo idiota que se fundamenta en la cultura del egoísmo, de estar primero que los demás, de “joder” al otro. Algunos le llaman malicia indígena, ridículo nombre utilizado para justificar el espíritu tramposo de algunos colombianos. Infructuosos han sido los intentos por erradicar estos comportamientos de una sociedad permisiva que aplaude este tipo de actos deshonestos por qué sencillamente aquí lo que cuenta es la ley de la selva, en donde gana el más “vivo”.
En contraste, ciudades como Buenos Aires, se muestran como referentes que privilegian el intelecto, el respeto al prójimo, la honestidad, el bienestar colectivo, la solidaridad, la tolerancia por la diferencia, la cultura ciudadana, el comportamiento cívico, el orden, entre otros. Esto confirma cómo ciudades más educadas, más cultas y particularmente más lectoras como la suya hacen la diferencia con respecto a la nuestra.
Lastimosamente, mientras aquí se sigan aprobando socialmente las acciones ilegales y se siga privilegiando la satisfacción de los intereses particulares sobre los colectivos, las fricciones interpersonales seguirán siendo una constante. Ahora ¿Cómo disciplinar a la masa indómita? Pues bien, creo en el poder de la desaprobación social de conductas indeseadas como un mecanismo de presión, impulsado a través de campañas en las que se juzgue y señale socialmente, con algo de sarcasmo, conductas que atenten contra la honestidad, la ley y la convivencia sana, de manera que la gente carezca de motivaciones personales para presumir de “avispados” pues ahora están conscientes de estar haciendo algo incorrecto.
Todavía me permito soñar una sociedad capaz de autorregular su conducta, en la que la transgresión de la ley sea la excepción y no la regla y deje de ser un motivo orgullo y se vuelva una vergüenza, convirtiéndonos en ciudadanos honorables y respetuosos de la ley y el prójimo. Aún creo en una Bogotá civilizada, orgullosa y digna, pero por lo pronto aún estamos biches.