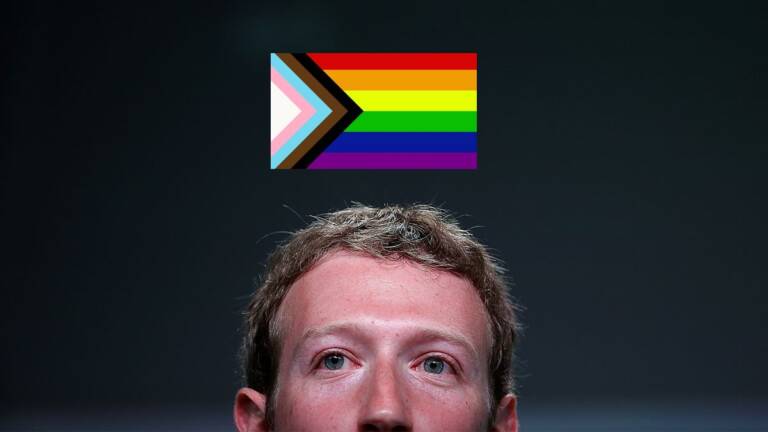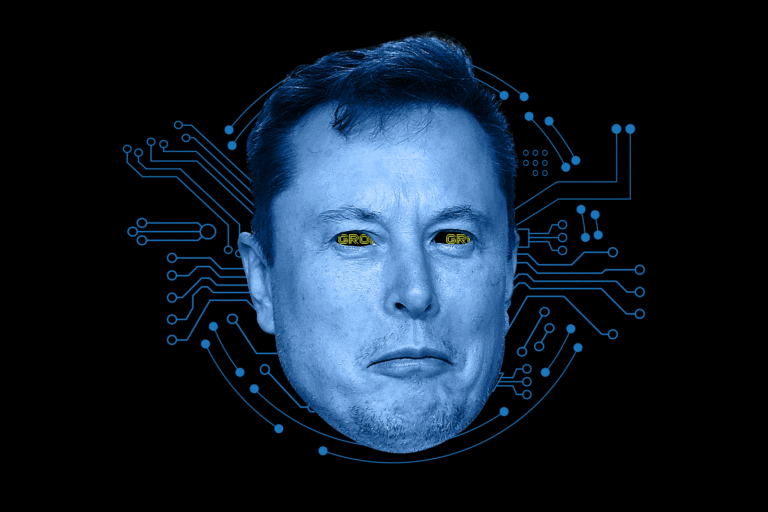La filósofa germano-estadounidense Hannah Arendt, quien fuera discípula de Heidegger, de Husserl y de Jaspers, autora de Los orígenes del totalitarismo (1951), de La condición humana (1958) y de Eichmann en Jerusalén (1963), se pudo salvar milagrosamente de los campos de concentración de Hitler, quedando durante varios años en la condición de judía paria, sin nacionalidad alguna, hasta que logró nacionalizarse en EE. UU. Como pensadora, Arendt considera que, por una parte, la Naturaleza establece la igualdad de todos los seres humanos al nacer, según la Declaración de los Derechos Humanos emanada de la Revolución francesa de 1789, pero por otra, que la Historia siempre ha mostrado los privilegios y rangos desiguales que todo hombre encuentra al nacer en su entorno, dentro de la mayor parte de las sociedades humanas que han existido, poderes e intereses que siempre han limitado las libertades individuales y colectivas, eliminando aspectos importantes de los Derechos Humanos, o anulándolos del todo.
El hombre moderno, en el devenir de sus años, igualmente constata las luchas frente a las contradicciones sociales, económicas, étnicas, religiosas y sexuales generadas, llámense, según Marx, lucha de clases o revoluciones, llámense guerras, a veces violentas, y en ocasiones solo en sectores marginales y no privilegiados, con el fin de alcanzar un mejor nivel de vida: la liberación del status de esclavo o siervo impuesto a partir de diversas formas de apartheid; la lucha vital por la tierra y la comida; el deshacerse de un tirano, gamonal o autócrata; el superar la condición de ciudadanos de segunda o tercera clase, la obtención de la igualdad como criaturas de Dios o como miembros de una sociedad laica igualitaria, o la condición de ser inmigrantes recién llegados a un nuevo país para ser integrados a la sociedad, tal como es el caso de los hermanos venezolanos, llegados en los últimos años a Colombia.
Pero una condición, planteada por Arendt para que estas luchas tengan sentido, probablemente inspirada en su propia historia personal de haber sido paria, es el hecho de pertenecer a una sociedad, contar con una nacionalidad o un entorno que garantice dichos derechos, ya que un hombre o una mujer sin patria no tienen a quién pedirle o exigirle estos derechos. Este fue el caso que llevó a la creación del Estado de Israel para los judíos masacrados por Hitler, o de pueblos sin Estado o con un Estado precario en formación, como el caso de los palestinos, a quienes el mismo Israel no ha querido reconocer como Estado-Nación, después de su desplazamiento obligado, u otros pueblos sin Estado como los kurdos o los gitanos y, en Latinoamérica, los indígenas de diversas etnias, atrapados por la Conquista española y reducidos por muchos años a la condición de clase social marginal y a quienes se les fue despojando de sus tierras ancestrales, a partir de su condición inicial de esclavos, para luego ser reducidos en resguardos y encomiendas, instituciones establecidas para cobrarles tributos, cristianizarlos y disponer de su mano de obra, a voluntad de sus señores encomenderos.
Tal vez la experiencia personal de Hannah Arendt fue dramática y por ello, después de la Segunda Guerra mundial, nunca buscó de nuevo la nacionalidad alemana, de la cual decía que solo le quedaba la lengua, aunque siempre estuvo en contacto con Heidegger, su profesor y amante de juventud a los18 años, apoyándolo, visitándolo o aun dedicándole alguno de sus escritos.
La reivindicación y justicia para los pueblos indígenas, marginales y parias es un hecho que viene cobrando relevancia por el estado de abandono y marginamiento en que se encuentran en Latinoamérica. En el caso de Colombia, investigadores de la tenencia de la tierra, como Absalón Machado, coordinador del Censo de Minifundio (Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, IICA, 1994), o Mariano Arango, autor de La tierra en la historia de Colombia (Bogotá: Ediciones Aurora, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, 2014), lo confirman. Arango afirma: «Desde 1510 hasta finales del siglo XVI, todas las formas de propiedad, en la Nueva Granada, surgieron del despojo de las tierras de los indios, y con la explotación del trabajo indígena se consolidaron los grandes latifundios de los encomenderos».
Los autores mencionan que después de la Independencia hubo apropiación de tierras, etiquetadas como baldías u otras muchas de antiguos ejidos en ciudades y pueblos, o de añejos resguardos y encomiendas. Se utilizaron diversos medios e invasiones para desalojar tierras habitadas por indígenas, todas adjudicadas en la colonia por el rey de España, que se consideraba a sí mismo el propietario natural de las tierras por derecho de conquista, Entre ellas, se mencionan las grandes extensiones de tierra de Juan de Dios Aranzazu en el departamento de Caldas, a las que se puede agregar la Hacienda de Apiay, en los llanos orientales, adjudicada inicialmente como propiedad de los jesuitas, hasta su expulsión en 1776 y luego a las familias de los Romero y los Rey, familias de pueblos del oriente de Cundinamarca, lo que dio lugar a un pleito que se extendió hasta el año de 1940. También hubo reparto de tierras entre familias liberales como consecuencia del proceso de «desamortización de bienes de manos muertas» en la época de Tomás Cipriano de Mosquera, cuando se dio la revolución liberal a mitad del siglo XIX, considerada como la verdadera independencia del régimen colonial en su versión exclusivista de las reformas borbónicas del siglo XVIII, que tendieron a centralizar el Gobierno en manos del rey de España, excluyendo del poder, sistemáticamente, a los criollos, que al fin y al cabo fueron quienes comandaron los ejércitos de la independencia, conformados por mestizos, mulatos, negros e indígenas en menor número, es decir, quienes pusieron los muertos en las batallas para luego ser excluidos de la ciudadanía en los primeros años de la república.
Pero la condición de parias que han tenido los indígenas no cambió, sino que incluso se le sumó la consideración liberal de que las tierras comunales eran un barbarismo, y así se fomentó el desmonte y venta de los supérstites resguardos que aún subsistían en 1863, cuando fue acordada la Constitución de Rionegro, dando como resultado que muchas comunidades indígenas quedaran sin tierras.
En los años de mi niñez persistía la costumbre de contratar muchachas para el servicio doméstico entre la población campesina e indígena, y esas niñas, de 16 a 18 años, eran tratadas como siervas por las señoras burguesas bogotanas, enclaustradas como monjas sin estudio y vigiladas en su vida íntima y personal. Por otro lado, en la historia de Colombia que se enseñaba en los textos del padre Granados S. J. o del hermano de las EE. CC de la Salle Justo Ramón no existían los indígenas, sino marginalmente, ya que representaban una etapa incivilizada y bárbara de la historia de Colombia, la cual se inició recién cuando llegaron los españoles con su lengua y religión salvadores. Esas actitudes comenzaron a cambiar entre los años 1960 y1970, con los estudios antropológicos.
El problema de la denegación del acceso a la tierra en Colombia a las poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas marginales, con asesoría técnica, vías de comunicación para sacar los productos, garantía de mercado y créditos, es un aspecto fundamental de sus necesidades básicas y vitales, lo que, por consiguiente, forma parte de sus derechos humanos denegados, tal como lo consideran investigadores de la sistemática violencia que viene azotando al país desde tiempos remotos, siendo la falta de tierra para trabajar uno de los núcleos generadores de la industria del narcotráfico y de la violencia que padecemos en su última versión, a partir de los años de 1948, cuando fue asesinado el líder del pueblo Jorge Eliécer Gaitán, quien, por cierto, decía: «Nada más cruel e inhumano que una guerra. Nada más deseable que la paz. Pero la paz tiene sus causas, es un efecto. El efecto del respeto a los mutuos derechos».
Crédito de imagen: RT


















![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)