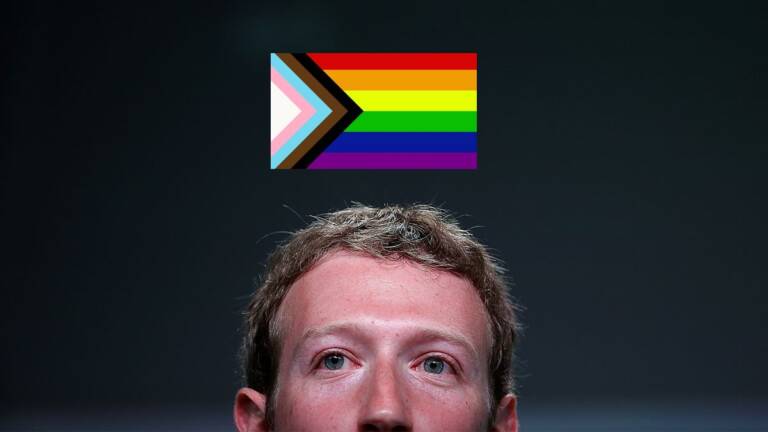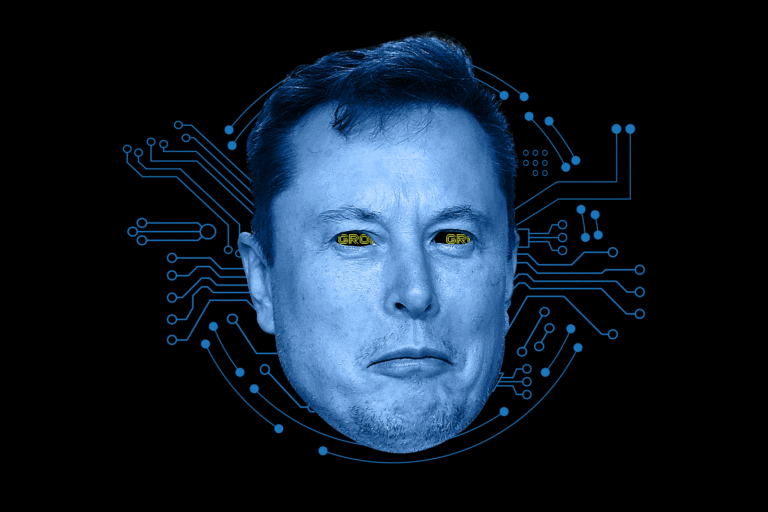A veces me pregunto y me respondo sobre situaciones y cosas que se presentan a lo largo del camino que recorro.
Soy de esos, por ejemplo, a los que se les da fácil usar un baño público (nunca he logrado entender a las personas que dicen «durante todas mis vacaciones no pude ir al baño, porque no era el de mi casa»). ¡Vamos, que la naturaleza no se condiciona! Mis favoritos son los baños de los aeropuertos, pero cualquiera que esté respetablemente limpio puede funcionar para mí.
Estando en ese lugar, en la cabina que elegí, suelo limpiarlo todo antes de usarlo, no puedo tocar nada, busco el perchero, bajo el excusado dos veces, cubro los bordes con papel higiénico y, si hay cubre inodoros, me pongo muy feliz. Si debo usarlo con la segunda prioridad natural, me siento silenciosamente, espero a que todo mi sistema haga su trabajo. Sin presiones. Pero es en ese momento donde miro los pequeños detalles del entorno.
Como esa pequeña separación entre la puerta y el cerrojo. Ese espacio en el que puedes ver al exterior de la cabina. ¿Es realmente necesario? Es decir, si se trata de ventilación, creo que con el enorme espacio que hay entre cada lado desde el piso y las paredes es suficiente, sin mencionar que no tenemos un techo real, sino un gran espacio aéreo para admirar un estéril techo color blanco.

Ese espacio, entre el piso y las paredes del baño, ese que te permiten ver los zapatos de tu vecino de sanitario, puede ser perturbador. Somos capaces de deducir, por el estilo de calzado, la personalidad del individuo que acude nuevamente al llamado de la naturaleza. Si el zapato apunta hacia la pared, por qué está usando una cabina para eso si hay ocho urinarios afuera; este espacio es solo para zapatos en dirección a la puerta. Esa, con el espacio entre el cerrojo y el exterior.
En los baños, cualquier sonido es permitido, aunque yo no lo creo así. Trato de ser lo más silencioso posible. Nada gaseoso, nada solido cayendo al vacío y que produzca ondas que llamen la atención, solo yo, como si no estuviera ahí. Pero muchos vecinos no piensan de la misma manera. Es admirable (en algún sentido) ese que entra apresurado, cierra con fuerza la puerta, desabrocha su cinturón, baja el pantalón, se sienta sin siquiera higienizar absolutamente nada y se deja llevar, con el volumen que venga, por aquella satisfacción. Insisto, es admirable, de alguna manera.
Cuando este vecino termina su labor, es imposible no darse cuenta que ahora sí procederá a higienizar la zona que le corresponde. Todo lo acompaña con carraspeo de garganta, tos nasal y demás sonoridades de la ingeniería de nuestro organismo. Quiero pensar que es una manera de celebrar, que la misión primaria ya fue completada y que ahora podrá volver a su vida silenciosa de protocolos y apariencias.
Por mi parte, sigo ahí, silencioso, esperando que las condiciones estén dadas para lograr igualar a mis vecinos. Cuando esto ha ocurrido, vuelvo a limpiar todo, en profundo silencio, me pongo el saco, bajo dos o cuatro veces el excusado (debe ser en números pares) y salgo dejando inmaculado aquel albergue transitorio que usamos para ser principalmente humanos.
Aquí es cuando acelero el paso, porque el avión está por despegar.
*Texto incluido en El tiempo y el lugar de las cosas.


















![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)