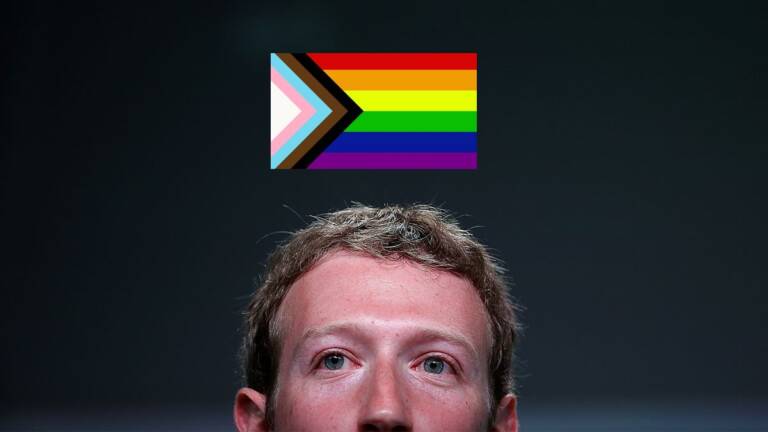Por Lionel Fabio | Argentina
Existen dentro de la cultura, formas diversas de existir. Selecciones morales sobre cómo y en qué forma debemos de comportarnos. Si bien hay modelos dominantes en el proceso educativo, el carácter globalizado de la información y su facilidad de acceso dan lugar a nuevos enfoques, relativamente libres.
La personalidad competitiva es, hoy, uno de los modelos predominantes en el comportamiento occidental, subproducto de la mentalidad exitista en el seno del capitalismo.
La idea del éxito impulsa masivamente al hombre contemporáneo, ejerciendo de motor y causa de una existencia común. Sutilmente conectada con el instinto de supervivencia, el éxito condiciona el sentido de autodeterminación.
Es esta búsqueda del éxito lo que transforma a las sociedades en entidades tan maleables. En la medida que un aspecto alcanza jerarquía simbólica, aquellos que lo reconozcan como tal, irán tras su huella. Si la intelectualidad es reconocida por la mayoría como una virtud preponderante, una porción importante de esa mayoría ira en busca de academias y demás instituciones para intentar adoptar esa virtud como parte de su identidad. Independientemente de si lo consiguen o no, ese aspecto será un condicionante sobre su autopercepción. Si en cambio, el poseer cantidades abundantes de dinero se transforma en un icono representativo del éxito, muchos buscaran forzosamente medios más eficientes e implacables para aumentar su capital lo más velozmente posible.
Pero esta jerarquía simbólica no es absoluta sino relativa. La posibilidad de ocupar ese espacio de influencia es lo que da origen a las distintas pujas ideológicas llevadas a cabo en todos los tiempos.
Si el capital define el éxito, aquellos que lo detentan pasarían a ser los actores más relevantes dentro de la sociedad, mientras que, si la espiritualidad se ubica por encima en la escala de valores, esos mismos actores serán redefinidos en base a su desarrollo espiritual, y, posiblemente, pasarían a un segundo plano. Cabe destacar que esta jerarquía no se expresa únicamente a través de la opinión pública sino que más profundamente conforma el pensamiento del hombre que a través de la acción, recrea esa jerarquía en el mundo social, aquel que construye como sistema común.
Para graficar este pensamiento en la historia, podemos traer dos momentos donde diferentes valores modelaban el mundo:
- La edad media, regida por la espiritualidad como virtud determinante, se contrapone con la edad moderna, donde el principio rector constituyente se establece en base a lo material.
- El interior y el exterior; dios y el mercado; fe y dinero, conforman la lógica dualista que se presenta al simplificar la dinámica de cada época. Esta contraposición de valores describe el camino evolutivo que se fue dando en cada uno de los periodos, determinando bajo su específica lupa la perspectiva de una sociedad que busca en esos valores su realización.
El camino del hombre avanza a través de la expresión de su pensamiento
Esas valoraciones crearon marcos específicos con aspectos tanto positivos como negativos, consecuencia intrínseca de toda elección. Cuando el mundo espiritual determinaba el cuadro social, la posibilidad de experimentar una unidad con la naturaleza, representada en la imagen de dios, y con la comunidad religiosa, iluminaba los lazos entre los hombres; valores como la bondad, la caridad, el altruismo podían ubicarse como preferencias y en muchos casos significaba un bien supremo para una existencia, materialmente, poco desarrollada. (Esta perspectiva de desarrollo es notoriamente una cuestión de comparación con la época moderna y es intencionada)
Pero ese bien supremo, ese valor preponderante, se transformó, como todo ideal, en una obsesión y en una limitación de la naturaleza evolutiva del hombre. Individuos representaban ese ideal y desplegaban su poder hacia quienes iban en busca de él. La posición privilegiada de estos actores desembocaría naturalmente en una lucha de poder. Esa iluminada búsqueda de fe, se convertiría entonces, en una puja entre los distintos difusores de fe. El vuelco negativo de esa existencia espiritual se traduce consecuentemente en las llamadas guerras de religión, en donde los intentos por legitimar las creencias enmarcandolas como verdades absolutas enfrentan a los representantes de ese ideal sagrado que estratificaba la sociedad. En occidente, mas puntualmente en Europa, la conocida guerra de los treinta años colapso ese mundo espiritual para dar origen a una concepción moderna de la sociedad, con nuevos dioses y nuevos cultos. Lo material se convertirá a partir de entonces, en el nuevo lente a través del cual habremos de mirar el mundo.
Parece una observación coherente el hecho de comprender que la jerarquía de valores nunca desaparece; se transforma. La existencia de individuos ubicados en la cima de una pirámide de poder parece ser una condición necesaria de lo social. Los esfuerzos por quebrar esa jerarquía estarán siempre condenados a renovarse. La aparición de Lutero abre un cisma sobre la legitimidad que la jerarquía espiritual católica poseía, iniciando o potenciando el proceso de cambio.
Como una reencarnación de aquella jerarquía espiritual con eje cristiano, nace como un puente a través del tiempo, una nueva jerarquía basada en lo material y teniendo como eje al capitalismo temprano; como una reencarnación de Lutero, surge Karl Marx el nuevo actor encargado de cuestionar esa misma estratificación cuyo icono de referencia ha mutado.
¿Será entonces el icono o la estratificación lo que se vuelve repetidamente cuestionado?
Tanto las guerras de religión como las sucesivas guerras mundiales son pulsadas por una lucha posicional alrededor de dos iconos: La fe y el capital. Si bien el icono presumió justificar cada una de las guerras respectivamente, la búsqueda de una posición privilegiada en la pirámide es la causa intrínseca de las sucesivas guerras. El icono puede cambiar pero los enfrentamientos continuaran en los diferentes planos, siempre que exista una posición superior y una posición inferior. Indefectiblemente, cuando la estratificación pierde relevancia, el icono, cualquiera que este sea, desaparece entre los demás.







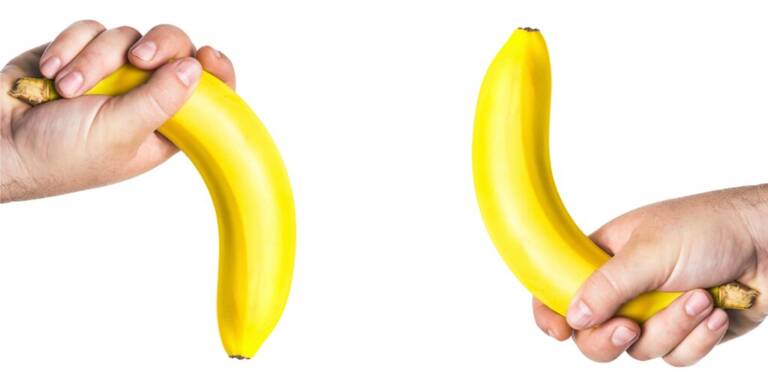












![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)