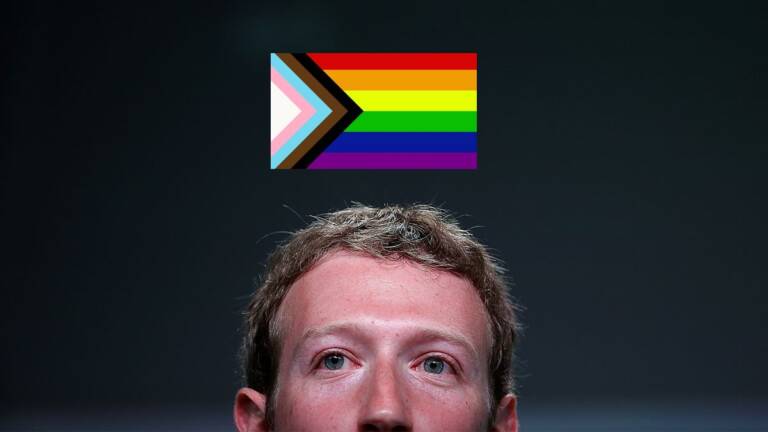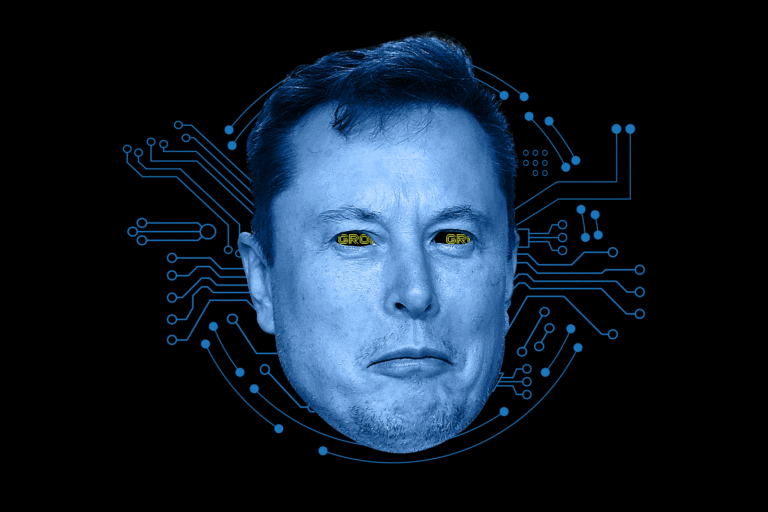Cuando vivimos hechos desdichados o simplemente no queridos pero que, para nuestros adentros, reconocemos que son la consecuencia directa de nuestras propias acciones, recapacitamos para evitarlos en el futuro. Sabemos que si hubiésemos actuado distinto no padeceríamos los resultados indeseados, pero por comodidad, inercia o hábito, repetimos actos que pueden tener consecuencias nefastas.
Es cuestión de tomar la decisión de revertir los hechos desde nuestra propia acción. Si somos conscientes de nuestra responsabilidad en ello y tenemos el grado de autoanálisis suficiente para ver el panorama completo, no se nos ocurriría culpar al destino, la mala suerte o a otro factor externo por aquello que nosotros hubiésemos podido modificar.
Increíblemente, desde una perspectiva macro (cuando se trata de grupos humanos o países) donde se supone que cada decisión que se tome o cada acción que se realice debe ser evaluada porque tendrá consecuencias que afectarán a muchos, muy pocas veces se hace un mea culpa, y generalmente se atribuye exclusivamente al otro (nación o grupo) la responsabilidad de eventos desgraciados, sin hacerse cargo, en los casos que corresponda, de las manipulaciones propias que los favorecieron.
Por poner un ejemplo, algunos grupos terroristas cuyos ataques se sufren hoy día, fueron en sus orígenes (o posteriormente) fomentados directa o indirectamente por las mismas naciones que hoy los consideran enemigos.
Así, podemos decir que uno de los países que en su momento promovió a los talibanes en Afganistán para contrarrestar la expansión rusa, luego terminó siendo su enemigo cuando aquél movimiento se intensificó.
Si nos remitimos al grupo Estado Islámico (ISIS), aunque se trate de una minoría, su accionar ha provocado resultados devastadores en todos lados. Sin embargo, nada podría hacer si no contara con la tecnología y el dinero suficiente. Se calcula que esos fondos son cuantiosos y provienen de diversas fuentes, entre las cuales se encuentra la venta en el mercado negro del petróleo que extraen en territorios que están bajo su control. El tema es que no solo se lo compran los países vecinos, sino que en ocasiones lo hacen países del primer mundo.
En cada ataque de esa organización queda de manifiesto el poder (al menos de atemorizar) que logran a través de la violencia armada, a la vez que queda en evidencia la vulnerabilidad incluso de grandes potencias ante ataques inesperados.
Los países desarrollados despliegan entonces sus mejores estrategias para “eliminar a los malos” (textual, dicho por una política española). De esa manera, los buenos bombardean sin piedad lugares donde se suponen están las cabezas de esas organizaciones, pero donde su pretendida aniquilación incluye la muerte de una población aún mayor que no tiene nada que ver con los ataques terroristas, salvo la desgracia de vivir en el mismo territorio.
No hay duda de que el mundo no puede quedarse de brazos cruzados esperando que los terroristas reflexionen o se conviertan en personas no violentas, pero también habría que ver la forma de prevenirlos impidiendo que tales agrupaciones avancen y se fortalezcan. Habría que mirar hacia adentro, hacia los propios ciudadanos y corporaciones. ¿Quién compra el petróleo que mantiene y permite el crecimiento de células terroristas? ¿Quién le vende las armas sin las cuales ningún grupo podría instaurar su propia ideología donde no es bienvenida?
Tratándose de políticas de estado de enorme trascendencia, parece raro que no se evalúen de antemano las posibles derivaciones de las decisiones que se toman. Los países poderosos deberían resolver dejar de lado la hipocresía y renunciar a intereses pasajeros que luego redundarán en desgracias humanas. La maleza no se poda, se elimina de raíz.

















![[Deepfakes]: las estafas y la paranoia](https://ridyn.com/wp-content/uploads/2025/05/Deepfake-768x432.jpg)