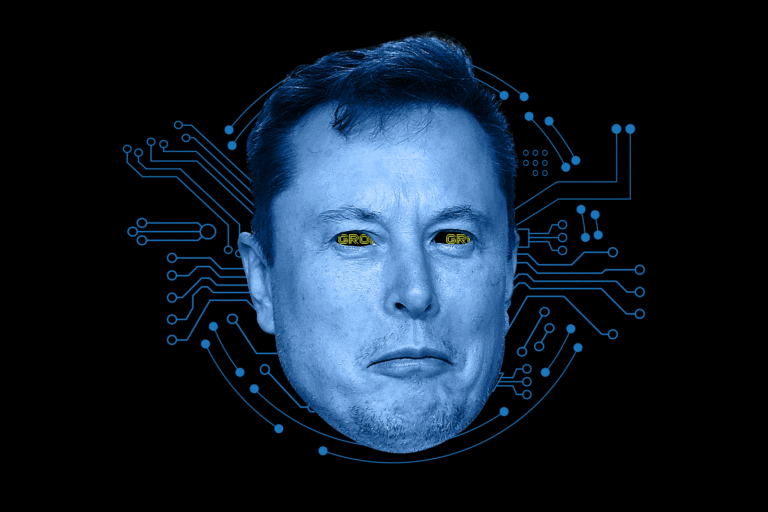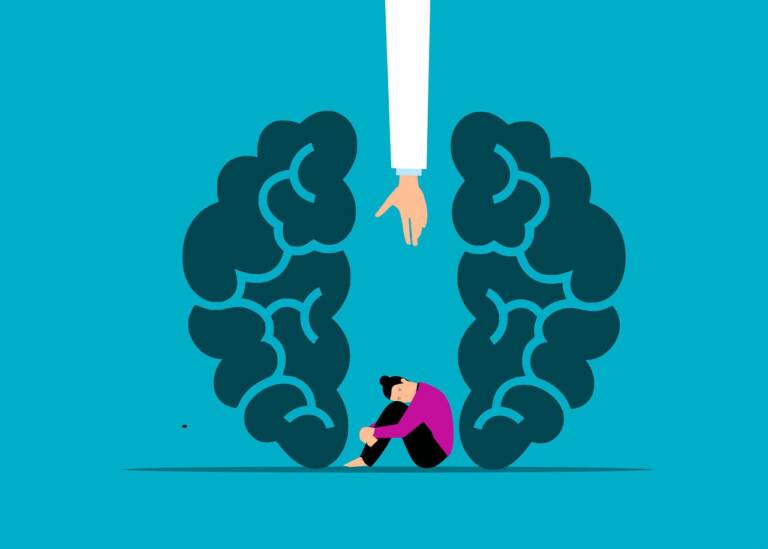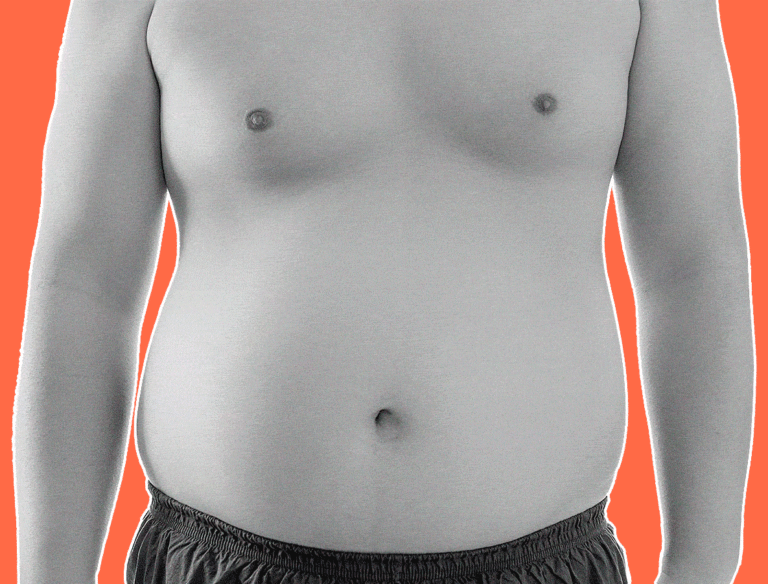La casa donde crecí era enorme. Cada uno de los miembros de mi familia tenía su propia habitación, muy cerca una de la otra, pero no lo suficiente como para obstruir la privacidad que cada quien merecía. Mi habitación era bastante grande, con techos altos y varias texturas en las paredes. Algunas eran lisas y otras corrugadas, ya saben, con esos granitos que son intencionales para darle algún toque decorativo y que solo el «decorador» comprende su intención artística con exactitud. Mis favoritas eran las paredes lisas, siempre las vi como enormes pizarrones listos para volcar ideas, dibujos, palabras sin sentido o ira: era el lugar ideal donde el ocio se vería reflejado.
En la niñez, la mayoría somos muy activos. Mis padres cumplieron con el deber de hacer todo lo que en el manual para progenitores está escrito: darme de comer tres veces al día, vestirme, velar por mi salud y, por supuesto, brindarme la mejor educación que el dinero con el que contaban pudiera pagar. Entonces, mientras ellos se ocupaban de levantar un hogar, yo, después del colegio, hacía mis deberes, y después la televisión se adueñaba de mí. Pero cuando ya esta no satisfacía mis sentidos, la curiosidad propia de un niño de 10/11 años se veía reflejada en esas paredes.
Una tarde fui al jardín y tomé todas las latas de pintura que mi familia había acumulado durante años. Ellos eran fieles a su reinvención hogareña anual y cada diciembre pintaban todo de un color diferente. Siempre se los agradecí, era como estrenar una casa cada Navidad.
Al abrir esas latas oxidadas, me invadió una emoción tan inocente que ni siquiera recuerdo haber sentido aquella picardía previa a la travesura. Entre mis planes no había ningún desastre, por el contrario, solo quería expresarme, y ese era definitivamente el camino correcto. Había colores muy interesantes; mi favorito fue un azul oscuro que parecía reflejar cualquier destello de luz que cayera sobre él. Recuerdo haber buscado una vara de madera que al hacer contacto con la pintura se estiraba como si se tratara de algún experimento científico de efectos nefastos.
Creí que todo estaba en orden y, brocha en mano, fui hasta mi habitación, la hundí en aquella pintura oxidada y di mi primera pincelada. Noté que algo no andaba muy bien. La pintura parecía pesada. Resultaba difícil deslizar la brocha, pero con mis dos manos hacía el trabajo.
Aquella tarde, al terminar de cubrir toda esa enorme pared, llagaron mis padres. Pensé que si llegaban después de yo haber terminado no habría razón para que me pidieran regresarla a su color original. Y así fue. Creo que mi madre fue la primera en apoyar mi iniciativa; total, se trataba de una pared pintada con un color básico, oscuro, y con un acrílico para exteriores basado en aceite.
Un desastre de pared. No solo tardaría unos cuatro días en secarse, ya que la luz del sol no la cubría directamente, sino que además ya sería casi imposible cambiarla por otro tono o tipo de pintura. Así que, hasta el final de los días, o hasta que algún valiente asuma el reto, una de mis cuatro paredes será de un brillante azul profundo. Los actuales dueños de la casa aún siguen luchando por eliminar aquella inocente monstruosidad.
*Texto incluido en El tiempo y el lugar de las cosas